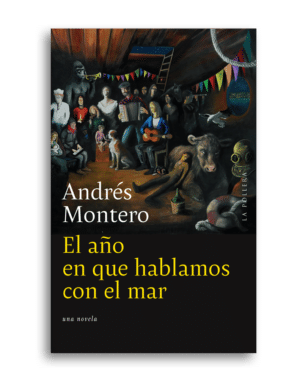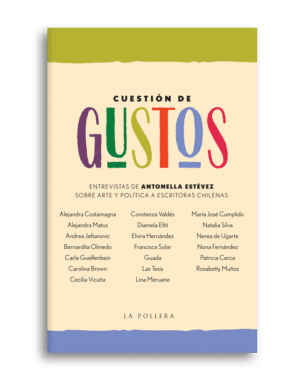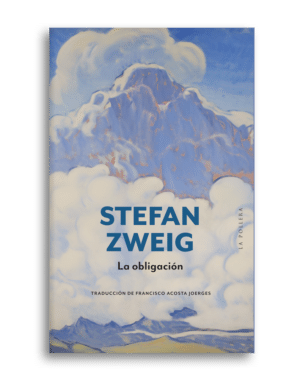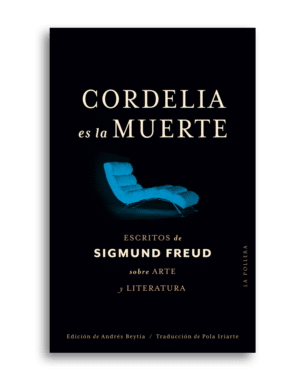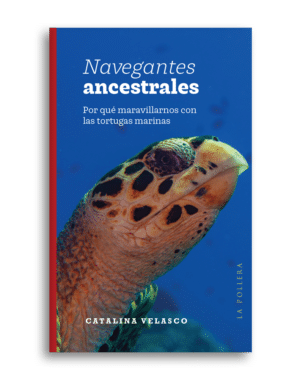Adelanto de El sol tiene color papaya de Daniel Campusano
Encuentra este primer capítulo en PDF
«No la vayas a soltar, Antonio. No vayas a caer en sus manipulaciones. Ella está siempre probando los límites donde manejar un adulto». La inspectora Verónica me mapeaba las instalaciones del colegio y hablaba sobre formularios, anotaciones, turnos, salas audiovisuales, comunicados, pero rápidamente volvía a Agustina Silva. ¿No podía descuidarla o no podía descuidarme? Sería profesor de todos los cursos de enseñanza media, pero, según escuchaba, lo primordial era reprimir los caprichos de una adolescente inmanejable, grosera y mentirosa.
En tres días comenzaban las clases y debía estar alerta: Agustina podía ver debajo del agua, armar y botar un castillo de naipes, adelantar la hora de un recreo, robarse la «tablita de confesión», fingir un desmayo, una gripe aviar, un ataque de dolor uterino, un embarazo, o incluso, ya lo había intentado alguna vez con un profesor, sentarse en mis piernas para medir mi rango de incomodidad o vulnerabilidad. «Los hombres jóvenes deben cuidarse, Antonio. Supongo que me entiendes».
Era marzo de 2014 y, después de meses fuera de las aulas, nuevamente me enfrentaba a la engañosa calma de un colegio vacío: el olor pegajoso de las cartulinas, la fealdad sideral de los diarios murales, la rigidez de los bancos apilados, el optimismo de las salas parvularias, el taconeo lejano de una profesora cuyo nombre de profesora no podría retener.
A fines de 2012 había renunciado a otro colegio y me instalé a mil kilómetros de Santiago. En Puerto Natales arrendé una cabaña de madera calipso, atendí la recepción de un hostal, corregí una novela que nunca pudo convencerme y me emparejé con una argentina divorciada. A los seis meses el paraíso se tornó cotidiano y, una noche de junio, cargando de pellets la chimenea, le dije a Florencia que era hora de volver a Santiago. «¿De qué se escapa cuando se escapa, pelotudo?», me preguntó por WhatsApp tres días después de subirme al bus, apagar el celular y volver a la casa de mi madre en Providencia donde pasé más frío que en la Patagonia. Ese invierno lo recuerdo lleno de neblinas matutinas y nubes de incendio o smog. Las tardes eran generalmente rojas o naranjas. Casi no volví a ver la lluvia y, aunque me avergonzaba reconocerlo, el aire capitalino me adelantaba la alergia primaveral en estornudos, picazones y lagrimeos.
A fines de julio, comenzando el segundo semestre escolar, encontré trabajo en un preuniversitario frente al cine Hoyts de La Reina. Tenía un curso de Lenguaje a las seis de la tarde y otro seguido a las ocho, pero una mañana la directora me avisó que ambos se fusionarían y mi sueldo se estrecharía en un treinta por ciento. Me pidió acompañarla a los estacionamientos, lanzó su cartera platinada en el asiento del copiloto y, apoyada en la puerta de su jeep blanco, me dijo que los estudiantes habían disminuido, que a los padres les habían subido las mensualidades del colegio, que los jóvenes ahora se agrupaban y preparaban la PSU con un profesor particular, que incluso los preuniversitarios habían sido denostados en las movilizaciones estudiantiles como uno de los agentes más infames de desigualdad.
Antes de atender un llamado y cortar el ring de su celular —«acércame, te necesito, y te digo bang, bang, bang»— la directora me alentó a buscar trabajo en un colegio y estabilizar mi vaivén financiero: «Eres joven, Antonio, podrías proyectarte en algo más seguro: horario completo, un contrato, cosas así». Y aunque estaba lleno de resguardos, ascos e incertidumbres, una noche después de pelear con mi madre por juntar ropa blanca y de color en la lavadora, me puse a enviar currículos a colegios y buscar un sueldo menos incierto para arrendar un departamento.
Al llegar al San Alfonso quizás no estaba desanimado ni buscaba un remezón de novedades: simple o complejamente levitaba en una adictiva ausencia de expectativas. Y en este escenario sería mezquino no reconocer que Agustina me sacudió como quien agita un árbol para botar nidos, agua de lluvia, un gato o una pelota atrapada entre las ramas.
Esa mañana, la inspectora Verónica se extendió sobre «la estratégica alineación entre colegas», mientras yo me perdía en las fotos colgadas en la recepción del colegio entre galvanos, diplomas y crucifijos. Busqué un rostro para Agustina pero solo apunté delegaciones de alumnos en el Vaticano, en jornadas de scouts en Melbourne, en el campeonato de barras del Estadio Nacional, en alguna universidad de piedras en Estados Unidos o Inglaterra.
Pero ese fin de semana encontré en Google una imagen que nunca he despejado del todo. En ella Agustina posaba del brazo de su abuelo en una exposición de autos antiguos. Aunque resaltaban elementos modernos —telones de proyección y refrigeradoras de cerveza Corona—, mi inminente alumna parecía mirar a la cámara desde décadas de distancia: era como si Agustina estuviera en sepia o derechamente fuera uno de sus antepasados. Llevaba un vestido rojo, un listón de flor en el pelo, un escote pronunciado. Como siempre era complejo dilucidar su estado de ánimo: su mirada al lente podía transmitir comodidad, sarcasmo o el más genuino desprecio. Fue la primera vez que vi su sonrisa fastidiada y el temor desafiante de sus ojos achinados.