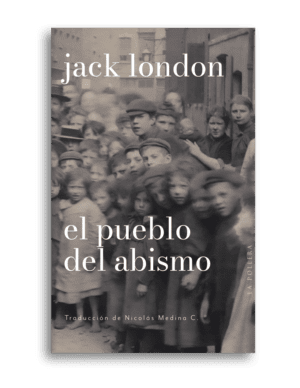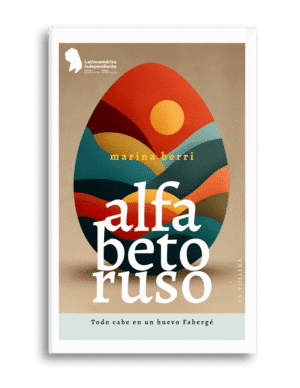Adelanto de Cavilaciones de Juan Emar
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Si prefieres descarga acá este adelanto en PDF.
Escribir para sí y escribir para los otros
Apenas uno comienza a escribir viene, más o menos precisa, pero viene siempre, la imagen de un público que ha de leer y juzgar lo escrito. Es esto, a mi modo de ver, una cosa nefasta, pues sería tarea casi imposible la de precisar cuántas sugestiones y prejuicios se filtran junto con tal imagen, impidiendo decir con completa espontaneidad lo que haya que decir. Sin desearlo, sin siquiera preocuparse, uno trata de satisfacer a ese público imaginario, público hecho de nuestros propios juicios sobre otras obras y sobre las críticas y opiniones oídas al azar de las charlas cotidianas. Mas esto, en el fondo, tiene su razón de ser y la aparición de esa imagen, por odiosa que sea, es hasta cierto punto justificada. Diré por qué: me parece que desde el momento que un hombre se exterioriza en cualquier forma, da al mundo un organismo nuevo, o una parte de tal, que ya no le pertenece del todo. Ese organismo tiene el derecho de vivir libremente y por otro lado, todos los seres tienen el derecho de ponerse en contacto con él. Por cierto no me refiero, al hablar así, al hecho de la publicación de un libro o de la exposición de un cuadro o de la audición de una sinfonía. Esta es la parte que podríamos llamar material del asunto, es el cómo de la cuestión. Me refiero a la actitud interior del autor con respecto a lo que hace, y esta actitud debe ser la que sentiría cualquier hombre que al despojarse de algo viese claramente que ese algo entraba al torbellino del mundo adquiriendo de más en más independencia. Debe sentir que por el hecho de exteriorizarse o realizar algo de sí con materiales ajenos a sí, hace un acto de fecundación cuyo resultado pasa a ser colectivo. Que este resultado viva largo tiempo o no tenga la fuerza de subsistir, que se encuentren los medios de lanzarlo a la colectividad o se carezca de ellos es cuestión de otros resortes que no me incumbe tratar aquí. Aquí solo quiero subrayar el estado de ánimo del hombre que al realizarse o solo realizar algo abre el fondo de su espíritu a la idea total de vida. Obrar contrariamente (como lo hacen los que guardan para sí solos una producción intelectual) me parece como una masturbación intelectual, o como un padre que basándose en la idea de que su hijo ha sido hecho por él, dispusiese de éste a su antojo privándole de lanzarse a la vida. Mas quiero repetir que no es el hecho de exponer como en una feria lo que juzgo moralmente un deber; es la actitud última del autor, es el sentimiento que en su fondo debe existir, sentimiento que debiera ser el de no dudar ni por un instante que el hecho solo de exteriorizarse lleva como finalidad entregar su exteriorización al mundo de las creaciones del intelecto, a ese mundo total y sin amor.
La obra no debe seguir únicamente dentro del autor. La obra debe ser regida por las mismas leyes que la fecundación, que hacen que el ser concebido vaya adquiriendo de más en más independencia hasta irse a colocar por su voluntad o potencia en el grupo de hombres o de ideas en que más adecuada se encuentre. Proceder en forma contraria significa que el autor es víctima o de un aislamiento antinatural o de un orgullo casi diabólico, o bien que es víctima de una errada interpretación de las fuerzas que al obrar en él se traducen como el deseo y luego el hecho de hacer obra. Esta mala interpretación nace -a mi entender- de dos causas: o de un sibaritismo intelectual, o de una debilidad intelectual. Diré con más claridad mi pensamiento:
Ante cualquier producción, creo que todo hombre siente dos sensaciones que corresponden a dos etapas por las que pasa la producción: una sensación de “goce” que se produce al “concebir” y una sensación de “dolor” que se produce al “realizar”. Así en las obras de intelecto como en las del mundo físico. Ahora bien, los que no llegan a la completa realización, o sea a desprenderse de lo que han generado, lo hacen o por deseos de prolongar el “goce” de la primera etapa, de mantenerlo y conservarlo más allá de los límites normales -que es lo que llamo sibaritismo intelectual- o por miedo de sentir el “dolor” de la segunda etapa, por tratar de evitarlo a toda costa -que es lo que llamo debilidad intelectual-. Los primeros siguen gozando la concepción, meciéndose en ella que por cierto no sale de los límites de la pura imaginación y aunque permanecen en un estado estacionario, toman ante ella una actitud que llamaría activa pues viven y gozan lo que sus mentes sugieren. Los segundos se detienen llegado el momento del parto y lo evitan y aunque estacionarios también, toman una actitud pasiva pues ni vuelven atrás a manipular sus concepciones, ni avanzan a darles formas. Creo que ambos pagan caro sus actitudes, los unos aniquilándose en un torbellino imaginativo que pide expansión y del que después pienso hablar detalladamente, los segundos muriendo por inanición. Ambos, pues, sufren un castigo por obrar contra leyes naturales. Un autor tiene derecho para conservar para sí solo una concepción o una obra mientras ellas estén en él en estado activo, siendo semillas posibles de fructificar, mas cuyo placer no tenga otro alcance que el de servir de estímulo para el momento de la realización.
En resumen creo poder decir que apenas empieza un hombre a manipular su facultad imaginativa o sus dones de creación, presiente el fin fatal y normal a que este acto ha de llevarle: realizar y desprenderse y mil veces dicho fin aparece -sobre todo a los que de esta ley no tienen clara conciencia- como la imagen de un público que juzga y critica, un público que va a interpelarle sobre su obra, a tomarle toda clase de cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué el público ahora apenas se halla ante una obra se lanza sobre ella y se apasiona sea aplaudiendo o silbando? ¿Por qué a veces llega hasta la indignación, hasta la furia? Por igual motivo: el público, tal vez sin comprenderlo con perfecta nitidez, presiente que la nueva obra que aparece no es únicamente de un autor dado, de un señor que vive por allí, sino que es algo que va a mezclarse activamente a su propia vida, como alguien que se introduce a nuestra casa. Si no, levantaría tan solo los hombros. Mas no ocurre así. Se indigna. Pues siente que en adelante se ha lanzado al mundo una especie de compañero que vivirá siempre a su lado y si este compañero le es antipático, protesta con furor. Y aquí empiezan las eternas luchas que todos saben: un público que grita, vocifera, que no quiere vivir en compañía de un monstruo dado; el autor y su camarilla intelectual que vociferando también explican que aquello no es un monstruo, que tratándole en tal o cual forma su compañía se hace gratísima, etc., etc.
¡Oh, sí! Creo sin asomos de dudas que ninguna obra es personal. Lo es, por supuesto, en el sentido de su forma o carácter, mas no en el sentido de propiedad. Ella es un elemento nuevo que nacido de un cerebro personal pasa al mundo de todos en el que cada individuo tiene derecho de conectarse con ella, de ponerse con ella en estado, digamos, femenino para que le fecunde y como esta fecundación no siempre se hace con plena conciencia y voluntad del individuo, sino que solapadamente y por sorpresa, ellos gritan y se defienden si le ven aspecto monstruoso y cantan gloria si le ven aspecto divino.
Por eso aun el hombre más huraño y retraído como el más fuerte y creador, se siente sometido a la influencia de un público que criticará a este fantasma que llega apenas se toma la pluma o el pincel. Se pregunta, acaso inconscientemente: ¿se dejarán los hombres fecundar por este nuevo ser que voy a lanzar a la vida? Y si se dejan, ¿generará seres perfectos o monstruosos? Y siendo así una obra como un macho fecundador, lo que más teme el autor es que su macho una vez en el mundo resulte impotente.
Sin embargo, a pesar de reconocerle su razón de ser a este fantasma del público, no hay que permitir que nos domine como a un esclavo, pues la mayoría de los hombres apenas reconocen cuál y cómo es el macho que más fecunda: el don Juan más aceptado por la muchedumbre que ante él se hace femenina. Quieren fabricar uno así, uno de éxito seguro, mas no hay que olvidar que esa muchedumbre, ese público, no siempre sabe qué es lo que verdaderamente le hace falta y conviene y como femenino que se vuelve pide más que por necesidad y por verdadero valor, pide -digo- por voluptuosa modorra, por cosquilloso halago y aquí, ¡cuántos autores caen en la celada y se pierden, como se pierden los donjuanes de carne y hueso en las redes de simples mujerzuelas! Hay que saber mantenerle en su sitio a este fantasma y sin traspasar sus derechos. Y para esto tenemos que empezar por darle nuestra confianza: “Sí, cuanto yo haga -hay que decirle- reconozco que ya no es totalmente mío sino de todos. Mas no por eso han de ser los demás los que impongan ni el modo ni el fondo de lo que he de hacer. Esto solo me incumbe a mí”. De esta manera se reconoce la unidad de todos los seres, mas se respeta la individualidad de cada cual.
Este es el único credo intelectual que profeso. Cuanto de mí se desprenda, en la forma que fuese, estoy seguro que pertenece a todos los hombres o a la naturaleza. Así, siento sin sombras de dudas que todos estos problemas que me desconciertan, interésenle o no a los demás, son problemas no únicamente míos, sino humanos, no creación o fantasía propia, sino que puntos de interrogación que fatalmente han de surgir en un hombre constituido en forma dada y colocado en circunstancias dadas. Ahora bien, ese hombre es la naturaleza que lo ha hecho: estas circunstancias es ella que las ha producido.
He ahí el primer punto que en su representación más pueril aparece como ese público imaginario de que hablé.
Por extensión pienso que para eso hace la naturaleza a cada hombre y le presenta tales o cuales circunstancias: para que germine en él un problema -por ínfimo que sea- y para que luego entregue al fondo común la impresión (no me siento inclinado a escribir la pretenciosa palabra de “solución”) recibida ante el problema.
Pues bien, es justamente por preferir la palabra “impresión” a “solución” que acepto el segundo punto de mi credo, o sea la individualidad. Y aquí es donde hay que fijar sus dominios al fantasma y no permitir que filtre sugestiones y prejuicios.
Todas las impresiones no serán perfectamente iguales, mas de la suma total, acaso aparezca algún día la solución. Por esto el único interés de una obra -para que llegado ese problemático día cuente en la suma total- es que dé con precisión, con justeza, solamente la impresión resentida ante el problema por un hombre dado. Así, pues, fijo estos dos puntos que no me canso de repetirme: una obra, aunque solo consista en rayar cuartillas, es hecha para todos los seres; para que cuente en esta totalidad, para que en ella pese, debe ser la expresión pura de la impresión que el problema “individualmente” ha causado. Si no es hecha para los demás, hacer obra es una masturbación. Si solo es hecha para las sugestiones de los demás, es repetir sin objeto una impresión ya por otro resentida, y esta repetición no contará ni pesará.
Pues bien, no me ha llevado otro fin que el de explicar que, si bien es cierto que cuanto escribo lo entrego a los demás, obro, sin embargo, haciendo retroceder, hasta donde me sea posible, la idea de un público que criticará. No le escucho en nada ni quiero obedecer a fórmula alguna aunque en verdad me hará su presa sin que alcance yo a notarlo. Para mí hay problemas, hay conjeturas, hay cosas vagas que flotan en el espacio y creo, por lo tanto, a fuerza de hacerme pesado e ilegible, que debo escribir todo aquello que en algo siquiera pueda aclarar mi pensamiento nebuloso.[/vc_column_text][laborator_heading title=»Libros de este autor» sub_title=»en La Pollera»][laborator_products columns=»3″ products_query=»size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:105″ css=».vc_custom_1466206887278{margin-top: -40px !important;}»][/vc_column][/vc_row]