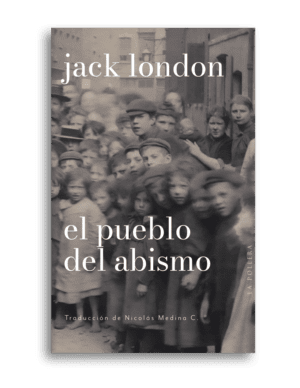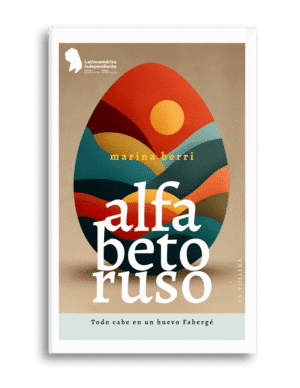Adelanto del libro de cuentos ilustrados Delitos de poca envergadura de Simón Ergas y Rafael Edwards
A continuación tres cuentos de los más de cuarenta que componen este libro de relatos breves ilustrados sobre lo agobiante y lo insólito de las formas de mantener el orden público.
Si prefieres descarga este adelanto en PDF.
MENSAJE ESCRITO EN UN CUPÓN 2X1 ENCONTRADO JUNTO A LA RUEDA DE MI AUTO AL ESTACIONAR EN EL SUBTERRÁNEO DE UN CENTRO COMERCIAL
Si estás leyendo esto es porque estoy muerta. Seguramente estoy muerta y si no, debo estar por morir. Mi cuerpo ya padece las consecuencias. Veo mi piel blanca por la falta de luz solar, incluso la toco y siento la tela delgada como si se fuera a romper con sólo moverme. Los ojos no me responden al cambio de luz. A veces miro los focos directamente para estimular mis pupilas pero estas ya no se adaptan a nada. Simplemente me encandilo y no pierdo el acostumbramiento a la oscuridad. Tengo una tos grotesca. Creo que ha ido empeorando. Creo que esa puede ser la razón por la que voy a morir. Hace tanto que no oigo ruidos distintos al motor de automóviles desplazándose y las llantas retorciéndose contra el suelo de goma. Antes me detenía ante alguna cámara de seguridad y suplicaba por ayuda. Pero ellas no oyen. Me arrodillé y gesticulé. Llegué a la conclusión de que nadie estaba mirándolas. Son un engaño y nadie además de ti sabrá que he muerto, nadie, sólo tú, sabe ahora que estoy apresada aquí. Las cámaras son mis cadenas. Lo mismo que esas ridículas máquinas para cobrar el estacionamiento. Siento la voz automática grabada en ellas dentro de mi cabeza. Cuando intento dormir, en algún rincón vacío, generalmente en el último subterráneo que es un poco más caluroso, no puedo descansar porque sigue repitiéndose en mis oídos ese odioso acento: coja el ticket y recuerde pagarlo antes de salir. ¡Y no puedo salir! ¡No puedo porque perdí el ticket! Toqué el timbre de la máquina que está conectado a un ser humano. Lo accioné y una voz me contestó desde otra parte. Inflexible me quiso cobrar un dineral por la pérdida del famoso ticket y, cada vez que lo decía, una gaveta se abría sacando la lengua esperando a que la alimente. No tengo lo que me pidieron por mi libertad. No pienso pagar esa cantidad por un pedazo de cartón. Llevo días retrocediendo sobre mis pasos. He vuelto a las tiendas donde compré la ropa que he estado usando, miré detrás de las máquinas de bebidas que me han alimentado, busqué cuidadosamente en cada uno de los baños que están abiertos de 9 a 9. Durante varias tardes esperé a que no hubiera nadie pagando su estacionamiento y toqué otra vez el timbre para hablar con mi verdugo. Me acompañé por esa voz de hombre. Tomamos una vez un helado de barquillo juntos y en otra ocasión un café con vainilla y en otra una lata de coca cola medio caliente. Fui sexy. Pensé que lo lograría con mi actitud más seductora. Le hablé de los bikinis que había comprado. Me los probaría si venía a levantarme las barreras. El muy canalla quiso verme con el traje de baño antes de bajar a este inframundo. ¡Era él mismo! ¡Él estaba detrás de las cámaras de seguridad! Me estuvo mirando todo este tiempo sin hacer nada. Él me tiene cautiva. Ya no puedo. No sé qué más hacer. Lo intenté todo. ¡Necesito salir de aquí! ¡Necesito dormir en una cama y estirarme! Los asientos reclinables de mi jeep me tienen la espalda torcida. Lo estaciono cada noche en un lugar distinto pero ahora sé que desde todas partes me observa un loco. Si encontraste este mensaje ayúdame. Búscame en la letra H del menos tres. Sácame de estas catacumbas. Ábreme las puertas de la cárcel. Indícame dónde encontrar al hombre tras el timbre para estrangularlo y obtener mi libertad. Si es tarde, recógeme y dame sepultura.
EL ACABOSE
El avión llegó sin novedad. La señora Maruja timbró fácilmente sus documentos y los de sus hijos para que todas las computadoras del mundo supieran que habían regresado de sus vacaciones. Esperaron pacientes mientras la cinta deslizó hasta ellos su equipaje, acumularon en un carro las posesiones de toda la familia y, en ese momento, delante de ellos, un cartel gigantesco los golpeó como un puñete del brazo de la ley: ÚLTIMA OPCIÓN – DEPOSITE AQUÍ SUS ELEMENTOS VEGETALES O ANIMALES NO DECLARADOS. Las marmotas aduaneras del aeropuerto estaban de cacería para apropiarse de cualquier exquisitez bajo argumentos catastróficos. La señora Maruja, enrojecida por el sol de Salvador y madre de tres niños también coloreados, no quiso prestar atención. No era la primera amenaza desde que aterrizaron. Sin embargo, al voltear su carro, de casualidad, sus ojos recorrieron la superficie del cartel siendo imposible para ellos leer todos los ejemplos de productos prohibidos, pero identificó, claramente, como si el cruel diseñador de ese afiche estuviese pensando en ella, uno que reventó en sus adentros con el eco de un órgano desolador y la hizo caer de rodillas por su traición a la patria. Vio proféticamente delante de sí, levantándose con la misma imponencia de la cordillera que rencontró ese día, dantescas imágenes del valle central de Chile azolado por pestes y ceniza, el fértil sur con enormes árboles resecos y envueltos en las llamas verdes de una condena de cobre, los majestuosos glaciares transformados en endebles acequias que luchan contra el sol y quienes las beben, la violencia del océano y sus frutos tóxicos enrojecidos, el aire seguirá pútrido, la pobreza y el hambre obligarán a los hombres a enfrentarse ya por necesidad y no solamente ambición. La señora Maruja intentó respirar hondo para librarse de su trance. Pero al abrir los ojos, ante la única puerta de salida, un agente con un perro olfateaban los equipajes de otros pasajeros y a continuación un aparato de rayos x dinamitaba los escondrijos. El pitito que emitía cada vez que leía una maleta resonó dentro de ella con los propios latidos de su corazón a punto de dejar de trabajar. Ya sentía los grilletes en sus tobillos. La mosca azul le zumbaba en sus oídos. Se escondió rápidamente en un baño, sin responder los llamados de sus hijos abandonados en medio del pasillo. De su cartera sacó un pote de greda con una tapa de cera que le había comprado a una vieja de blanco en el norte de Brasil. El envase completo contenía moléculas de otras latitudes. Temerosa del peor de los castigos, destrozó la cera con sus dientes olvidando que quedaría entre sus muelas y, como alguien que ya no puede aguantar más, con un suspiro, dejó caer el chorro dorado de miel oscura de caña de azúcar que no tenía por qué tener contacto con el aire de su país. Tiró la cadena y esa masa, una verdadera diarrea dulce, se despidió de ella para siempre. Estaba a salvo. El miedo había hecho su trabajo. La miel acabaría, a través del desagüe, en contacto directo con la naturaleza y ni siquiera ya filtrada por las tripas de alguno de sus niños.
CÉDULA DE LA CÉDULA
Una voz elevada rajó, como lo hace un papel confort prepicado, la tranquilidad de otro plácido domingo en el café austriaco de un barrio luminoso de la ciudad. Siempre allí todo era igual. Siempre a ese día y a esa hora la gente tomaba cortados y pedía selvas negras. No había manera de perturbar el silencio de los clientes conversando de manera decorosa. A un tipo cualquiera que pidió la cuenta y quiso pagar con su tarjeta de crédito, se le demandó el carnet de identidad. La mesera, al tomarlo entre las manos, intentó dar media vuelta y dirigirse al mesón donde se realizan comúnmente las cobranzas. En ese mismo instante, el hombre la jaló exageradamente de uno de sus brazos. ¡A dónde va con eso!, le gritó sin necesidad de hacerlo. ¡Cómo se le ocurre llevarse mi carnet! Ella, tranquila, sin culpa de nada, frotándose el antebrazo irritado por el apretón, le aclaró que era para corroborar el cobro, un procedimiento totalmente de rutina. ¡Cómo se le ocurre que le voy a pasar mi carnet! ¡Revíselo aquí, junto a mí! Sus facciones acumularon ira rápidamente. ¡Vuelva acá! ¡Devuélvamelo! Su cara se puso roja bullendo de inmediato. ¡Yo soy el que aparece allí! Escupía al exclamar. ¡Impresionante! ¡Ustedes no entienden nada! Su cabello se desordenó por la agitación. ¡Imagínese! ¡Yo no sé lo que usted haga con mi carnet allá adentro! De pronto sus cejas parecieron estar hechas de pelos largos y desobedientes que le daban un aspecto monstruoso. ¡Esa es mi vida! ¡Mi persona! Las venas de su frente, los globos de sus ojos, se inflaron por la presión. ¡Cree que voy a andar sin mi carnet! ¡Mi identidad! Las cavidades perinasales de su rostro aumentaron rellenas de rabia, desfigurándolo. ¡Yo! ¡Yo soy ese! ¡Yo soy! ¡Yo soy! Sus puños apretados. Sus piernas tensas en noventa grados como si se fuera a despegar de la silla, listo para reventar. ¡¿Ah?! ¡¿Qué me dice?! ¡Yo soy eso! Se puso de pie bruscamente golpeando sus tobillos. Más de uno de los presentes pensó, ya tarde, en intervenir. Pero él sólo pagó dejando un montón de efectivo con desprecio sobre la mesa y se fue defraudado por no hacer uso de la tarjeta de crédito dorada. Su semblante aceitoso, incluso, lleno de filtraciones por las que escapaba su locura en forma de sudor, lágrimas y saliva, se distanció océanos del hombre que una mañana se tomó una foto y con ella le fabricaron una cédula de plástico que para la Tierra y los otros mundos era nada más que basura indigerible.