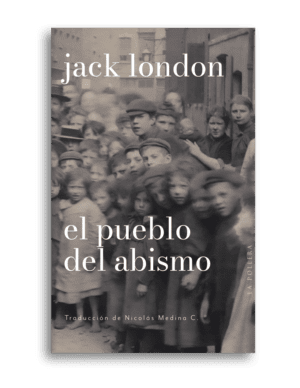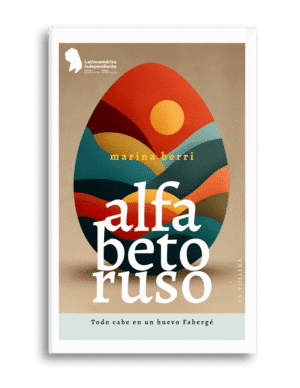Presentación de Carolina Melys para la novela «Recurso de amparo» de Betina Keizman
“Escribir una novela es ganarse la confianza de otro mediante el engaño”, escribió Zadie Smith en uno de sus ensayos. Pero para ganar esa confianza, el artificio debe tener su origen en la observación aguda y debe estar cimentado en de sólidos materiales, una estética que construye su objeto a partir de palabras e imágenes, aludiendo al referente, a la vez que se aleja de él para resignificarlo una y otra vez.
La novela que hoy presentamos, Recurso de amparo de Betina Keizman, genera esa confianza desde las primeras líneas: “Aquella noche Ignacio soñó con un incendio y hasta la madrugada no volvió a dormir. Cuando despertó, el vaso con hielo era un vaso con agua tibia y en la televisión ya desfilaban las imágenes hipnóticas del Luvina y se hablaba de cincuenta, setenta, cien muertos sitiados por las llamas”.
El engaño se ha llevado a cabo. Continuar la lectura se hace un imperativo. Ignacio, el protagonista, es un fotógrafo inseguro, a veces frágil, introspectivo y sin muchas convicciones, a quien se le encarga retratar a los familiares de los muertos en el accidente del local de baile Luvina. Según reportes, una falla eléctrica causó el incendio contra el cual lucharon 7 horas los bomberos para apagarlo. Pero Ignacio oculta que su padre también es una de las víctimas, acaso tuviera alguna responsabilidad en el hecho.
Diversas posibilidades de lectura que como enredaderas se desplazan por las ramas temáticas de la literatura. Todo depende de dónde la cámara quiera fijar el lente, o qué filtro desea usar para leerlo. De esta manera, puede focalizar el drama, al profundizar los relatos de las víctimas y aquello que exhiben y ocultan ante la cámara; o detenerse en las fórmulas del ensayo —siempre atractivo, sugerente, abriendo la narración a nuevos puntos de interés—; o el lente puede enfocar cuánto hay de policial, uno que se acerca más a Levrero en esa novelita “Dejen todo en mis manos”, que a algo más clásico. Hermanadas en el estilo. Uno de aparente levedad por la sutileza de los trazos, pero que golpea de vez en cuando con un una afirmación de una fuerza y profundidad innegables. Como también en ese enigma que se escapa de la propia narración, porque siempre las formas de representación son más cautivantes.
Pero, sin duda, es la pregunta por la representación en tanto palabra, imagen e intervención de la realidad la que se instala como brisa, en algunos momentos, o vientos huracanados, en otros, para hacerse presente e interpelar al lector.
Viento que pareciera ser el mismo del pueblo llamado Luvina, del imprescindible cuento de Juan Rulfo. Viento y polvareda que inundan todo y donde la imagen del desconsuelo ronda bajo la luz de la luna. El narrador de Rulfo afirma que “Allá solo hay tristeza… alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes.”
Los muertos del Luvina, entonces, se emparentan con los habitantes de ese pueblo fantasma del imaginario de Rulfo en tanto lugar sin escapatoria, donde las personas como almas en pena dicen: “si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos”.
La fuerza de esa imagen, ese rechinar de dientes del que habla la Biblia para configurar la imagen del infierno, Keizman la hace suya para exhibir el horror adherido a los escombros del incendio y a las imágenes en las cabezas de los deudos. Anota:
“Los estados de la piel deshacían la división entre el ser y el parecer, lo que era persona aunque ya no lo parecía, lo que parecía objeto pero tenía forma de grito de humano. Lo único indudable es que objetos, paredes y personas comulgaban en lo consumido.”
La escritura de Betina Keizman, de enunciados meticulosamente trabajados, fluye en la narración mediante la sutileza en las ideas y en la profunda belleza de las imágenes, en que confluyen el dolor, inseguridades y aprehensiones de los personajes. La precisión al delinearlos en sus matices y complejidades es una de las grandes fortalezas de la novela.
De esta manera, la narración acompaña en su recorrido a Ignacio, en la búsqueda y recolección de los retratos precisos para plasmar el dolor de los familiares, ocultando el propio duelo. Pero como expresara uno de los personajes, Paulina Iriarte, la madre de una joven muerta en el incendio: “El dolor es puro e instantáneo en su primera manifestación, o en los sueños; los relatos posteriores son una sombra.” Y podríamos agregar, sus representaciones también.
Interesantes y sugerentes resultan las breves referencias a fotografías intercaladas en la narración, alusiones al irlandés Higmar O’Clear quien fotografió a personas quemadas en diversos hospitales, o las fotos realizadas a los soldados de la segunda guerra mundial que escondieron sus heridas de metralla tras máscaras de cobre galvanizado pintadas por Anna Coleman.
¿Hasta dónde se pueden transgredir los límites del arte sin romperlo, se pregunta el profesor Antucho en la novela.
Pienso en el inquietante arte de fotografiar a los muertos, que por ejemplo, en la Inglaterra victoriana era una forma de honrarlos, haciendo del duelo una moda. Lo interesante es que la toma de fotografías en época requería un período largo de exposición y esto derivaba en imágenes en las que los muertos, por su falta de movimiento, aparecían de forma más nítida que los vivos que posaban junto a sus deudos.
Pero en esta historia, Keizman instala la reflexión en torno al arte de representar de manera profunda y magistral. Y es en el retrato de los familiares donde Ignacio intenta encontrar las respuestas: a su propio dolor, a su oficio, al enigma. “Porque en el retrato, cuando la gente posa y mira a la cámara hay siempre una posibilidad para la verdad, diría Thomas Struth, artista alemán al aceptar el particular encargo de retratar a la reina Isabel II para la National Portrait Gallery de Londres.
Y así arma una colección de fotografías que revelan la fragilidad, la tristeza, la ausencia, el vacío. Evidencian lo perdido, pero desde la óptico de los que se quedaron. Los deudos. Aunque uno de los personajes se pregunte ¿qué es lo que debe un deudo?, ¿qué adeudamos a nuestros muertos?
Así llegamos al final de la novela, entre diálogos y silencios, misterio y pausa, también acción. Y por qué no, amor. Y sin darnos cuenta llegamos a la última página, y percibimos que hemos seguido sin tregua el anzuelo hábilmente construido por Keizman. Y debería reescribir la frase inicial de Smith, “Escribir una buena novela es ganarse la confianza de otro mediante el engaño”, aunque a causa de este engaño, Keizman hubiera sido expulsada de la República de Platón. Y ahí no nos quedaría más remedio que ir detrás de ella para seguir leyéndola.