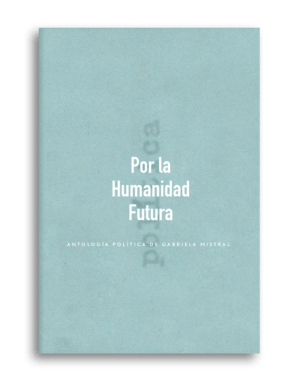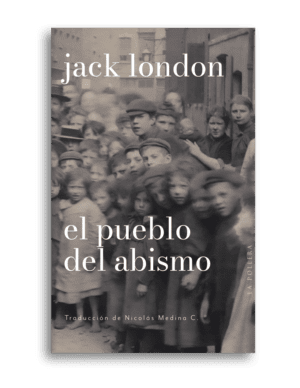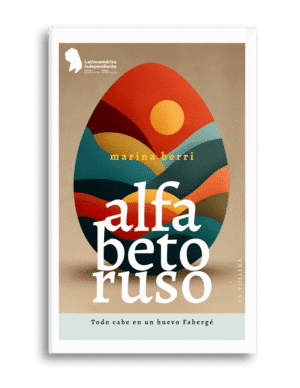«Organización de las mujeres» por Gabriela Mistral
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Diario El Mercurio. Chile, 1925.
Doña Inés Echeverría de Larraín ha publicado en La Nación un gran artículo, una extensa prosa sacudida de espíritu y alumbrada entera por esa generosidad suya que yo le admiro más que su mismo talento: hace en él un llamado a las mujeres de todos los credos. Desea “Iris” que la mujer equilibre la brutalidad de los movimientos sociales y humanice la pelea de búfalos, el descuartizamiento de toros, que va pareciendo el mundo (y Chile dentro de él) en esta hora. Aunque se esté haciendo un huerto en el último rincón callado de La Serena, entre golpe y golpe de azadón, se la ha oído y se hace descanso para contestarle.
No hay dejadez árabe ni modorra india entre las mujeres nuestras; hay una fuerza enorme, y una confusión no menor que esa fuerza: yo las comparo a mis almácigos que irrumpen en un millón de cabecitas apretadas, con una revoltura bárbara, delante de mis ojos… Sociedades de beneficencia, escolares, gremiales, políticas, religiosas. ¡Deben llegar a quinientas en el país!… Pero aquí como en todo, falta la columna vertebral, sin la cual no hay organismo. No existe la gran sociedad que inspire la confianza suficiente para que obreras, empleadas, maestras, médicas, católicas, liberales, socialistas, comunistas destaquen hacia ella representación, reciban sugestiones y presenten a su vez las suyas.
El feminismo llega a parecerme a veces, en Chile, una expresión más del sentimentalismo mujeril, quejumbroso, blanducho, perfectamente invertebrado, como una esponja que flota en un líquido inocuo. Tiene más emoción que ideas, más lirismo malo que conceptos sociales; lo atraviesan a veces relámpagos de sensatez, pero no está cuajado; se camina sobre él como sobre las tembladeras, en las cuales el suelo firme apenas se insinúa. Mucha legitimidad en los anhelos, pureza de intenciones, hasta un fervor místico, que impone el respeto; pero poca, ¡muy poca! cultura en materias sociales. No importa: existe la fuerza, nos hemos puesto en trance de obrar, y unos diez ojos sagaces y manos tranquilas ya pueden empezar la ordenación.
No hay necesidad de crear una sociedad más; tal vez sería enriquecer nuestro vicio –que es vanidad pura– de erigir directorios, para hacer reparto de presidencias y secretarías, baratijas de zulúes que nos gustan mucho.
Hay un organismo destinado a verificar la concentración que pedimos: su nombre ha hecho promesa que debe cumplir. En otras partes ya ha cumplido. El Consejo Nacional de Mujeres, en varios países, ha conseguido contar en su seno a las representantes de casi todos los círculos femeninos de la nación.
Hace años se me invitó a pertenecer a él. Contesté, sin intención dañada: “Con mucho gusto, cuando en el Consejo tomen parte las sociedades de obreras, y sea así, verdaderamente nacional, es decir, muestre en su relieve las tres clases sociales de Chile”.
La clase trabajadora no puede alcanzar menos de la mitad de representantes en una asamblea cualquiera; cubre la mitad de nuestro territorio, forma nuestras entrañas y nuestros huesos. Las otras clases son una especie de piel dorada que la cubre.
Este Consejo fue creado hace unos siete años por las señoras Amanda Labarca Hubertson e Isaura Dinator de Guzmán; de él han partido los primeros reclamos de representación femenina dentro de las instituciones y cuenta en su haber las leyes dictadas por el gobierno actual sobre derechos civiles femeninos. Ha hecho bastante, en relación con la que le crea la ausencia de la clase popular.
Actualmente, la presidencia del Consejo está en las nobles manos de la doctora Ernestina Pérez, timón sólido de cultura y ecuanimidad. Al lado de ella tienen su sitio doña Inés Echeverría, para poner fuego ancho de espíritu; doña Adela Edwards, la de manos obradoras; doña Brígida Walker, decana moral del magisterio primario; las jefas de partidos femeninos, señoras Rodicio, Villar y Méndez, doña Luisa F. de Huidobro, doña Isaura de Guzmán, Teresa Ossandón, la socialista señora Hidalgo, el grupo excelente de educadoras del Club de Maestras, Cora Mayers y tantas otras que hierven en mi memoria y que harían fatigosa la enumeración.
Lo primero, conocerse. No son las líderes obreras lo que por ahí pintan, ni mujeres viciosas cuyo contacto manche, ni energúmenos que agiten una asamblea hasta malograr todo trabajo sensato.
Muchas se han incorporado a las sociedades masculinas, a los gremios. Son las más cultas: han escuchado debates, y aunque suela contagiarlas la violencia de la asamblea de hombres, que rojea, tienen manos sobre la carne viva del problema social.
Santa ronda nacional de mujeres sería ésa en que la mano pulida coja la mano prieta, y la aparadora de zapatos escuche, de igual a igual, a la maestra y la costurera diga a la patrona cómo van viviendo ella y sus tres hijos con su salario de tres pesos. Asamblea cristiana, en que la dueña de la vivienda pútrida mire la prueba de ésta en la cara sin sangre de su pobre inquilina.
Purgamos la culpa de no habernos mirado jamás a la cara, las mujeres de las tres clases sociales de este país. El amor vive de conocimiento, decía Leonardo, el humanísimo. Nosotros en los embusteros discursos de las fiestas patrióticas, gritamos la concordia nacional como desde una a la otra orilla del Amazonas.
La primera faena cívica era esa: soldar las clases por medio de intereses y sentimientos comunes. Dar en la pequeña propiedad la emoción de la patria: dar, en el servicio amplio, ¡inmenso!, de beneficencia, latido moral de un Estado, atento como un hombre a la guardia de la salud; dar, en la casa obrera, la dignidad al ciudadano, que no lo es solamente porque reciba el sol y beba el viento; incorporar en las muy vacías fiestas de aniversarios nacionales una ceremonia de gratitud hacia los mejores artesanos; impulsar con algo más que la protección al salitre la riqueza nacional, abriendo los bancos de pequeño crédito agrícola para que pueda sembrar cada campesino que no tiene una lonja de suelo; y democratizar la cultura, llevando la biblioteca del pueblo como un río generoso, de un extremo a otro del país, humanizar el Estado; y hacer así esa red de intereses y de amor que es una raza. Al dibujo precioso de esa red, en que el centro está en todas partes, porque puede rompérsela donde se la toque y es preciosa en cada punto, hemos preferido el dibujo geológico de capas (de arcilla fina, de piedrecillas menudas y de roca ciega) que tenemos.
Ser organismo social, es decir, ser una patria, es tener casi la misma calidad de sangre en la frente que las plantas y oponer igual resistencia a la disgregación en cualquier parte del cuerpo. ¡Qué lejos de eso estamos!
En este momento la América mira con estupor, que éramos la estatua del sueño de Nabucodonosor y que desmoronados los pies de lodo, hemos dado con la frente en la carretera.
No digamos que ya es hora de amarnos: el amor, en el individuo relámpago sobrenatural, es en un pueblo un cuajo lento y maravilloso, como la creación de una madrépora; necesita de la sangre de tres generaciones a lo menos.
Pero el conocimiento del pueblo –me ha dicho alguno– da mejor su repugnancia que su estimación. Es cierto: no es ni hermoso, ni sentidor, ni claro de mente; feo, brutal a veces, confuso para desear y pedir.
Así lo hicimos. Entre el hambre, la tuberculosis, el alcohol y el trabajo salvaje, no había de levantársenos como un Apolo. Del arte, que depura el sentimiento, hemos hecho una isla dorada a donde él no llega. El número de tabernas que le ofrecemos, cobrando por los municipios sus patentes, para hacer fuentes en nuestros paseos, debió ser el número de sus bibliotecas.
Sin embargo, hay que comenzar por el conocimiento y acabar por el amor, como los judíos empezaron por Moisés, la Ley, para terminar por Cristo, lo superior a la Ley. La escuela le entregará la patente de hombre; la habitación, en las ciudades y en el campo, el predio agrícola le darán la dignidad de poseer. Sobre eso, que vengan los capiteles del orden que queráis, la abundancia de la fraternidad, la verificación del cristianismo.
Volviendo, pues, a la organización de las mujeres, éste es el primer paso: vincularse para conocerse.
Creen algunos que el paso heroico es el que dará la clase opulenta hacia la desposeída y que cuesta mucho. Quienes hemos andado en estas búsquedas sabemos que hay también abismos grotescos, pero reales, entre la clase media (de empleados y profesionales) y el pueblo. Recordemos la parábola breve de Tagore: la lámpara de arcilla dijo a la lámpara de cristal: “Eres mi prima”. La de cristal ni siquiera quiso responderle; pero en ese momento subía por el cielo la luna llena y le gritó: “¡Hermana mía!”.
Si la clase alta se siente extraña al pueblo por sus costumbres, la media no lo siente menos extraño por su ignorancia. La llaman un puente; como los puentes movedizos, levantó su extremo de la orilla, giró y ha ido a ponerse, tendido a lo largo de la otra, margen suave, donde no sirve a los fines de la vida.
Es curioso anotar que las voces de mujer que hacen el llamado más apasionado a la fusión de las clases, en este momento, son voces de la clase alta. Llevo contados muchos artículos de “Roxane”, que me dan esta sensación: la de un guardia de minas del sur que en el peligro de una catástrofe bajaba y subía cada cinco minutos al hoyo infame, para mirar las venas de agua y subía a dar voces, a los mayordomos dormidos, volviendo a bajar nuevamente. Ella va de las fábricas, donde mira el envilecimiento de las obreras con el trabajo excesivo que asesina madres, a su periódico que le multiplica la garganta. Pues, el territorio entero está agujereado de subterráneos que no conocemos; nuestras avenidas, nuestros parques, el sueño sobre el cual descansa el lecho en que dormimos, tienen debajo la ciénaga tremenda.
Para la obra de organización de las mujeres, faltan estas dos cosas, pequeñas y preciosas como la perla: paciencia, humildad. No falta entusiasmo, que anda por todas partes en llamaradas sueltas. Paciencia para insistir tantas veces como horas tiene el día de Dios; humildad para recibir la descortesía y la misma hostilidad de las sociedades reacias a fundirse.
Como todo pueblo débil, tenemos la vanidad supliendo extensiones. Los círculos menudos de mujeres temen desaparecer en la obra grande. Probarles que cooperar no es subordinarse y que la institución continúa su vida individual sin más cambio que poner su voz en medio de las de sus congéneres.
Costará un poco ser pacientes y humildes; es más fácil ser inteligentes y valerosas; la paciencia hizo las catedrales de la Edad Media y la humildad creó el cristianismo, que sólo se quebraja cuando ella disminuye. Ayudarán algunas otras circunstancias: la quiescencia de los grandes, que ahora es más fácil de obtener; el paso menos miedoso de las obreras, que sienten su fuerza y toman su sitio.
Los problemas femeninos, los de gremio y gremio, y partido y partido, tienen una diferenciación muchísimo menor que los de los hombres. Casi no existe el conflicto religioso, que ha envenenado tanto a aquellos, y les ha hecho perder cincuenta años, en un millar de sesiones de oratoria encendida. A las campañas mayores del reconocimiento de la educación paterna, la de la equiparación de salarios, de amplio servicio médico escolar, de enseñanza obligatoria de puericultura, aun a la de sufragio, llevarán su apoyo todas. Bastarían tres anhelos compartidos; habrá unas veinte leyes de acuerdo común. Puede fundarse mucho sobre ese enorme bloque.
En un artículo de la señora Labarca Hubertson se da un mensaje de la jefa máxima del feminismo yanqui: “Eliminad –dice más o menos–, cualquier causa de odio, aunque sea el divorcio o el mismo sufragio, con tal de unificar”. Es la mujer de sangre fría, que ha visto entre los pueblo latinos el gasto de odio que hacemos, la sangría de nuestros jacobinismos, el cacareo ridículo que levantamos en torno de nuestros estandartes políticos, mientras el “gran viento del norte” sopla hacia el sur con firmes carrillos.
Falta –me dice una compañera– un periódico para las mujeres o que, al menos, se restablezca, con secciones más ricas, “la página para mujeres” que hace años daban los grandes cotidianos.
Es verdad, necesitamos una enorme información del movimiento social femenino. Hasta ahora las revistas que se nos dedicaron se quiebran de… femeninas. No basta con el recetario doméstico que proporcionan, si es mucha cosa regalarnos las páginas ilustres de Selma Lagerlöf y de Ada Negri. Páginas serias de religión, de pedagogía (divulgada sin tecnicismos), de higiene y sobre todo, repito, una clara y abundante exposición de la labor social de nuestras hermanas del mundo. Y muchas traducciones, porque cambiaríamos con gusto un servicio honrado de éstas por un buen lote de producción nacional, en todos los órdenes.
Nuestra prensa es harto regionalista, y el regionalismo acaba por crear una especie de tisis en los organismos, cuando no hace una ictericia de odio. Pagar traductores si no podemos pagar colaboradores extranjeros.
Un movimiento vasto de organización femenina requiere la fundación paralela de un órgano de divulgación muy fuerte.
Hasta hoy el feminismo de Chile es una especie de tertulia, más o menos animada, que se desarrolla en varios barrios de la capital. Es débil por desmigajamiento, y aunque ya cuenta algunos éxitos, no puede ser equiparado todavía con los movimientos respetables de opinión que se desarrollan en el Uruguay (para nombrar un país hispanoamericano). Si ha de ser político, que se sature de cultura política; si prefiere quedarse en la lucha económica, que también adquiera la cultura que necesita para formarse un cuerpo de doctrinas económicas.
En el campo sentimental no puede mantenerse; para el sentimiento está la vida individual, y las mujeres han decidido abandonar el pliegue tierno de la casa, donde el amor sólo tenía un rostro que mirar en el silencio, y el servicio de una sola mesa que hacer pulcra y bella.
Nos faltan recursos, me decían las obreras a quienes insinuaba yo que abriesen un curso de conferencias sobre el laborismo, el fascismo, el sovietismo, etc.; los regímenes que gobiernan el mundo y que no conocen ellas para hacerse conciencia social.
Los recursos solamente pueden ser amplios en una organización muy numerosa. Si los piden al Estado vendrá la coquetería política, muy fea, a reemplazar a la antigua, donosísima; si los reciben de los partidos masculinos, incorporan la infección a su cuerpo, como quien derrama un tubito de bacilos de fiebre tropical: habrá hedor de aliento para muchos años.
Una Graciela Mandujano, periodista, que traduce dos o tres lenguas, puede hacernos la revista de gran formato, abundante de secciones, llena de contemporaneidad en el espíritu y de la jaspeadura del mundo: lo latino, lo inglés, lo japonés, lo alemán, lo americano, como quien dice los ácidos, los fosfatos y las harinas espirituales. Cada actividad dentro de Chile precisa hacer esta empinadura para mirar a los dos continentes de donde viene magisterio (Eurasia, Norteamérica). Cuanto más el feminismo que es criatura del siglo, que casi no tiene historia y no se puede estudiar todavía en manuales cuajados.
Doña Inés Echeverría es una buena sembradora del fuego de la “Flor Roja” de Kipling. Mucho pone quien pone espíritu y voltea las entrañas pesadas de las criaturas. Pero este tiempo que vivimos es del hombre y de la mujer con los dos hemisferios, el emocional y el activo. Aquella que remueve, tiene que ayudar a hacer ordenación. Andan ahora los místicos mezclados con los albañiles, en Gandhi y en Vasconcelos, los constructores: ella ama a estos dos hombres, que siento inspirados, no desdeñan cortar los adobes de realidad.
Elija, pues, un puñado de mujeres llenas de voluntad cívica, y vaya haciendo con ellas la unificación del feminismo, que mientras éste sea como la hierba rala del campo, se secará sin haber sustentado. La ayudaremos hasta las que no hemos adoptado oficialmente el feminismo por pecado Tomasino: todavía no da prueba en grande… la ayudaremos, sin embargo.
Para mí, es el feminismo, hasta hoy, como una casa que no me inspira confianza grande, pero donde tengo tres amigas que amo y que no quieren venirse a vivir a la mía; me hace falta su conversación y subo las escaleras ajenas.
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]