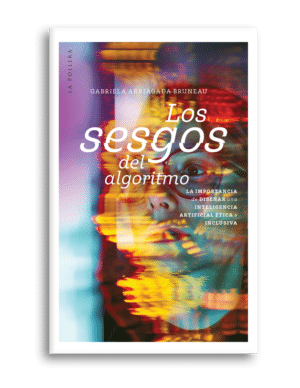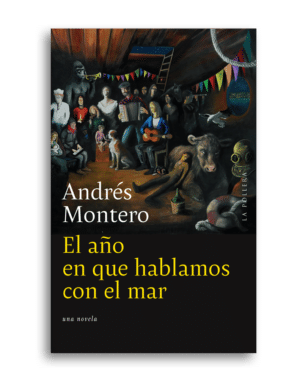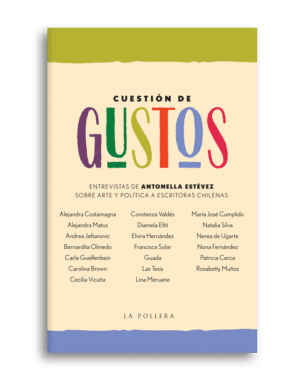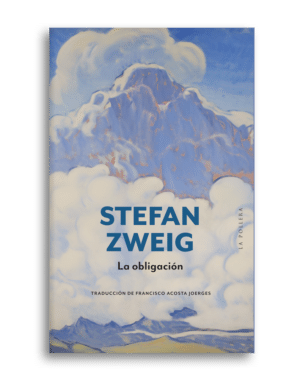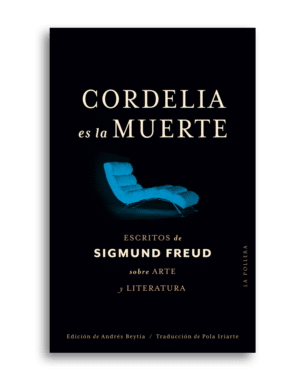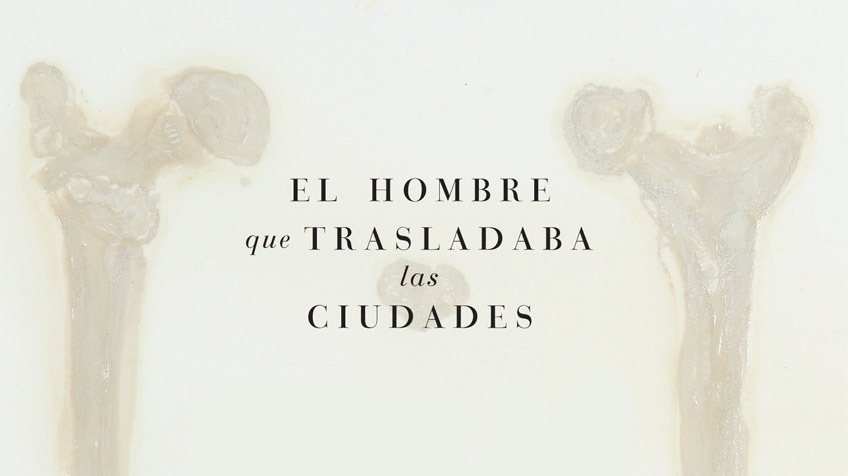
“Estos materiales”, introducción de Carlos Droguett a El hombre que trasladaba las ciudades
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Puedo, seguramente, hablar aquí, en la portada, en el umbral, de mis protagonistas, mostrarlos conversando entre ellos en la oscuridad de los interminable inviernos, en medio de las noches heladas, excesivas, intensas, inconmensurables, mirando en sus horrores, en sus odios, en sus dudas, en sus no terminadas traiciones, en sus imprecisos desolados recuerdos, la ciudad que no existía, que no podía existir entonces, que era tan sólo presentimiento total e impostergable.
Puedo, seguramente, mostrar a la ciudad como ellos la veían con sus ojos largos, como se ha ido forjando minuciosamente mediante el flujo y el reflujo de la muerte y de la vida, esa doble y antigua marea de la creación, incorporando en sus murallas ingenuas, en sus pobres tejados carcomidos o inexistentes, en sus impresionantes puertas débiles y horribles la vida y la muerte al mismo tiempo, en el mismo desesperado clima, en parecidas circunstancias –la vida y la muerte– eran entonces materiales concretos de edificación, de construcción de un sueño, de una monstruosa inevitable pesadilla.
Todo eso habré podido hacer para explicar mi vaga primera tentativa, para justificar mis yerros o mis asertos, pero todo habrá sido inútil o, por lo menos, supernumerario, porque desde aquí, desde el umbral, desde la portada, se ven los primeros humos, se oyen los primeros gritos reunidos.Es la ciudad, la que imaginó en sus terrores, la que aplastó blandamente la lava y desmigajó el terremoto, la que fue innumerablemente picoteada por las flechas de los heteos y sobre la cual pasó largamente el viento de arena su manga vacía, la ciudad donde los indios acercaron la tea encendida a sus tinieblas para iluminar esa muerte, esa pequeña muerte lustral, elemental, sin embargo inolvidable, sin embargo olvidada.
No es, pues, una ciudad determinada, a pesar de las mezquinas apariencias, de los conocidos adobes, de las maderas fragantes a bosques recién cortados, es cualquier ciudad o ha podido ser todas las ciudades de esta América informe, atónita, maravillosa e incompleta.
Como toda belleza verdadera, es incompleta, con esa fragilidad torpe y tierna, inexperta e incipiente de la luna nueva, esa luna de suaves facciones disueltas y perfil estremecido, apenas rayada en el rostro infinito de la lejanía, tan distinta de la luna llena, total y pletórica, luna demasiado saludable y evidente para tener larga vida.
Lo frágil, pues, lo incompleto, me ha traído hacia este tema, porque la ciudad, al nacer, está tan cerca de la milenaria ciudad en ruinas como esas manos viejas arrugadas, estragadas, de los recién nacidos hermosos y horribles, empapados en inconsciente miedo, casi incorpóreos, casi no humanos, porque en realidad no lo son, porque están recién llegados, recién extrañamente llegados de las insondables tinieblas, están apenas comenzando una larga, terrible, opaca, tentadora y rutilante carrera, para transformarse en este monstruo adobado en ropas ajenas, en mitologías y vergüenzas y cobardías y cortas y soñadoras pujanzas ajenas, que es el hombre y en especial el hombre de la ciudad.
Me gusta lo incompleto por bello, es decir, por incompleto. Así es esto, así ha querido ser, así se ha ido puliendo contra mí mismo a través de los años, así pretendí, tal vez, temerosa y pacientemente que lo fuera.
Es la ciudad, cualquier ciudad, tu ciudad, lector, la mía, si quieres, un poco; verás, si te asomas, esas piedras patinadas vagamente por la descolorida sangre; oirás, si esperas, esos gritos acallados vagamente por los enmudecidos e inmóviles amontonados siglos, pero no digamos más que esto por ahora.
Chile, 1967
[/vc_column_text][laborator_heading title=”Libros de Carlos Droguett” sub_title=”en La Pollera”][laborator_products columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:519″][/vc_column][/vc_row]