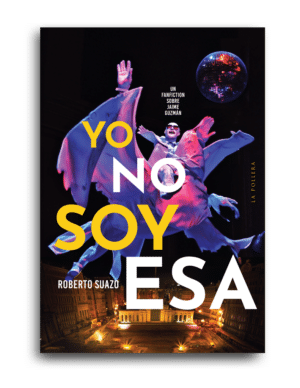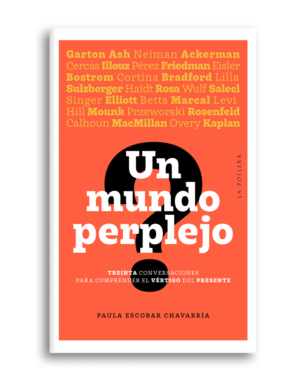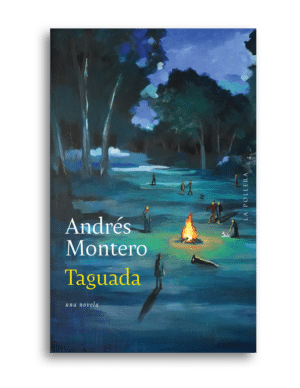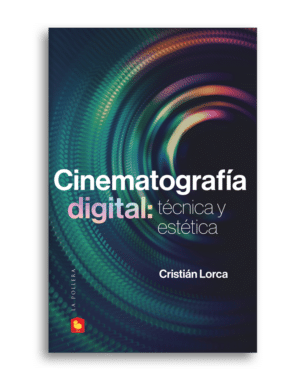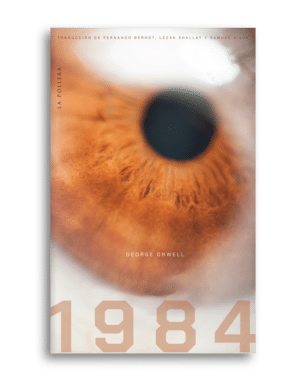Adelanto de Sobre música, músicos y otras memorias de Erik Satie
El que soy (fragmento)
Revue musicale S.I.M., número 4 de 1912
Todo el mundo les dirá que no soy músico. Esto es correcto.
Desde el inicio de mi carrera, fui, enseguida, clasificado entre los fonometógrafos. Mis trabajos son puramente fonométricos. Tómese los “Fils des Étoiles” o los “Morceaux en forme de poire”, “En habit de Cheval” o la “Sarabandes”, se perciben como si no hubiera ningún trasfondo musical en la creación de estas obras. Es el pensamiento científico el que domina.
Por lo demás, me gusta medir un sonido más que entenderlo. Con fonómetro en mano, trabajo muy, pero muy contento.
¿Qué no he pesado o medido? Todo Beethoven, todo Verdi, etc. Es curiosísimo.
La primera vez que me serví de un fonoscopio, examinaba un sí bemol de mediano cuerpo. No he visto jamás, les aseguro, cosa más repugnante. Pedí a mi criado hacerlo escuchar.
En el fonopesador un fa sostenido común, muy común, alcanzó 93 kilogramos. Emanaba de un sólido y basto tenor de quien tomé el peso.
¿Conocen la limpieza del sonido? Este es bastante sucio. El hilado es más pulcro; saber clasificarlos es toda una cosa y demanda buen ojo. Aquí estamos ante la fonotécnica.
Con respecto a las explosiones sonoras, a menudo tan desagradables, el algodón, fijo en las orejas, las atenúa correctamente. Aquí estamos ante la pirofonía.
Para escribir mis “Pièces Froides”, me serví de un caleidófono-registrador. Me tomó siete minutos. Pedí a mi criado hacerlo escuchar.
Creo poder decir que la fonología es superior a la música. Es muy diversa. El presupuesto financiero rinde más. Le debo mi dinero.
En todo caso, al motodinamófono, un fonomensador mediocremente utilizado puede, fácilmente, percibir más sonidos que hasta el más hábil músico, al mismo tiempo, con el mismo esfuerzo. Es la gracia de lo que tanto he escrito.
El futuro está, por lo tanto, en la filofonía.
Entorno perfecto (fragmento)
“Memorias de un amnésico” en Revue musicale S.I.M., número 7 y 8 de 1912
Vivir rodeado de gloriosas obras de Arte, es una de las alegrías más grandes que puedan experimentarse. En medio de los preciados monumentos del pensamiento humano que la modestia de mi fortuna me hizo elegir para compartir mi vida, hablaré de un magnífico falso Rembrandt, intenso y profundo en su ejecución, buenísimo para exprimir el vapor de los ojos, como una fruta grasosa, en exceso verde.
Podrían ver también, dentro de mi oficina, una tela de belleza indiscutible, objeto de admiración única: el exquisito Retrato atribuido a un desconocido.
¿Ya les hablé de mi falso Téniers? Es de una adorable y suave cualidad, obra rara entre las demás.
¿No son acaso joyas exquisitas, encastradas en dura madera? ¿Sí?
Sin embargo, ¿qué supera a estas obras magistrales; qué las comprime de un peso formidable con una genial majestuosidad; qué las palidece debido a su deslumbrante luminosidad?: un falso manuscrito de Beethoven –sublime sinfonía apócrifa maestra– comprado piadosamente por mí, hace diez años, creo.
Las obras del grandioso músico, aquella 10a sinfonía, todavía desconocida, es una de las más suntuosas. Sus proporciones son vastas como un palacio; sus ideas, umbrosas y frescas; sus desarrollos, precisos y exactos.
Era necesario que esta sinfonía existiera: el número 9 no sabría ser beethoviano. Él amaba el sistema decimal: “Tengo diez dedos”, explicó.
Venidos para sumergir filialmente esta obra maestra, de sus orejas meditativas y reflexivas, algunos, sin razón, creyeron en una concepción inferior de Beethoven, y lo dijeron. Fueron más lejos incluso.
Beethoven no puede ser inferior a sí mismo, en ningún caso. Su técnica y su forma se mantienen augurales, incluso en lo ínfimo. No puede aplicársele lo rudimentario. No le intimida que le imputen epítetos a su persona artística.
¿Creen ustedes que un atleta, durante largo tiempo famoso, cuya fuerza y habilidad fuesen reconocidas como parte de sus triunfos públicos, no pueda sostener fácilmente juntos un simple ramo de tulipanes y jazmines? ¿Sería menos, si la ayuda de un niño se suma?
No lo encontrarán.