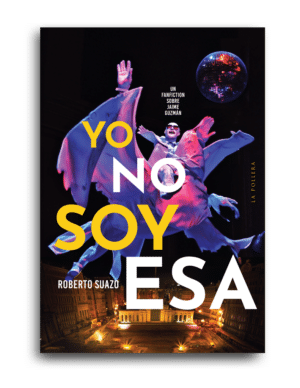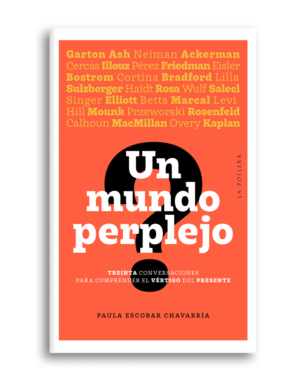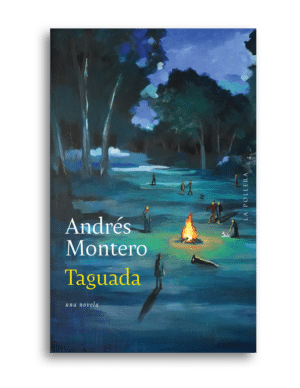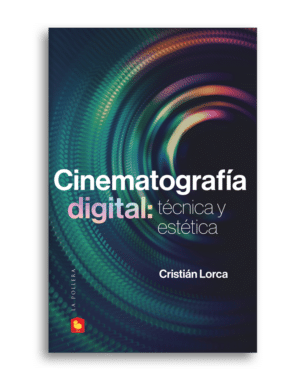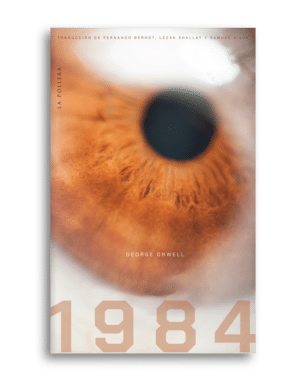Adelanto de Lo insondable de Federico Zurita Hecht
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Si prefieres descarga acá este adelanto en PDF.
Disolución del universo
Mi muerte (y esto es algo que hoy, ya fuera del tiempo, yo, nombrado René Andrade en alguna época, puedo fingir que cuento con serenidad) llegó inesperadamente una tarde a comienzos del otoño de 1955, luego de despedirme de Catalina Mújina, mi novia ya desde hacía tres años y compañera, por igual tiempo, en mis estudios de Lenguaje y Literatura, con quien había pasado aquel día un agradable rato en el viejo Café San Marcos, cercano al campus. Discutimos, eso sí, pero aquello era un juego que acompañaba nuestro tiempo compartiendo el chocolate caliente y los bizcochos. Discutimos (y reímos por eso) sobre el hipotético destino que tendrían nuestros también hipotéticos hijos, personas vigorosas que vivirían doscientos años, que es el tiempo que necesita alguien para acercarse al conocimiento de algunas verdades, el tiempo que, creí en vida, necesitaban las naciones para aprender a recibir los golpes de las fuerzas de la historia, y comenzar una mejor historia con menos golpes. Pero no viví doscientos años ni vi a mi nación cumplir tal edad.
Catalina dijo, esa tarde, como siempre había preferido, que Oleg y Marina, nuestros futuros hijos, nombrados así como un homenaje que ella le hacía a sus abuelos rusos que llegaron a Sudamérica casi dos décadas antes de la revolución bolchevique, serían médico y abogada respectivamente, mientras yo afirmaba que Antón y Olga Andrade Mújina, que es así como preferiría llamarlos, en honor a Antón Chejov y Olga Knipper naturalmente, serían astrónomo y filósofa, pues de esa forma, juntos, serían capaces de descifrar el universo. Catalina, sin poder aguantarse la risa, me dijo que mis hijos me odiarían si yo intentaba guiarlos a seguir esas carreras y luego de beber un trago de su chocolate caliente agregó dos cosas más. Primero, que era suficiente pobreza para una misma familia contar ya con dos literatos como para estarle agregando un astrónomo y una filósofa. Y segundo, que en esta ecuación, “universo” era equivalente a “misterio” y por tanto era imposible descifrarlo, como si se tratara de una equis imposible de despejar, más aún por niños que, siguiendo mi pretensión, llevarían los nombres de un escritor y una actriz exponentes del realismo teatral, forma escénica realizada por quienes, ingenuamente, usándola, quisieron generar la ilusión de que nos permitirían conocer la verdad del mundo. Que cómo se me podía ocurrir, solía decir ella como conclusión, tras desplegar su fortaleza argumentativa, que unos relatos provenientes de la astronomía y la filosofía podrían decir con signos la verdad total del mundo. Así, además, desarticulaba las pretensiones del realismo literario, encarnado en nuestras conversaciones por los nombres Antón y Olga.
Catalina creía que las verdades estaban atrapadas en la falta de entendimiento del ser humano y que aquello que nombrábamos como verdad era apenas un simulacro de ésta. Y sobre el realismo literario, tenía más razones para restarle valor. Una, por considerarlo burgués al representar el mundo como un corte de tiempo y espacio sin causas ni efectos y, por tanto, como un cúmulo de hechos que forman parte de una realidad presentada como inmodificable. Y otra razón extraliteraria relacionada con su abuelo Oleg y un triste asunto que incluía un objeto y su representación. Esta historia del abuelo ruso de Catalina, que hilvano en este relato sin tiempo, afecta la vida de ella en uno y otro tiempo, como si el azar fuera un niño que, en la costanera de Puerto Azola, elige un color de baldosas y avanza saltando para pisar sólo sobre ese color y evitar los otros. ¿Pero es posible un relato sin tiempo? Aquí, desde la muerte, todo parece ser simultáneo y la linealidad de la sintaxis parece nunca haber existido, pero para ti que me escuchas, la continuidad de las palabras se presenta con la apariencia de una verdad tras la cual se esconde la falsedad de los simulacros. Aquí, en la ausencia de tiempo, esa historia del abuelo de Catalina afecta a todo el mundo que construyo con este relato, pese a aparecer inesperadamente aquí y allá, con movimiento pivotante, en la falsedad de mi sintaxis.
Mientras Catalina rechazaba el realismo, yo, consciente de las incapacidades de esta forma literaria, simplemente lo disfrutaba como una ocasión en la que el lenguaje se dispone de una manera específica y sin pretensiones totalizantes. Pero este tipo de disputas (sobre los nombres de nuestros hijos y sobre el realismo) nunca dejaba de parecernos una gran broma. A fin de cuentas, siempre las resolvíamos señalando (sobre nuestros hijos) que mientras esos niños imaginarios no crecieran para convertirse en industriales explotadores, daba lo mismo los nombres que llevaran y las profesiones que eligieran, y (sobre el realismo) que cada texto debía tener la forma que necesitaba para sostener las ideas que pretendía hacer circular entre los lectores. Y así se nos iban las tardes.
Esa tarde en particular, la de mi muerte, emprendí el fallido regreso a casa por la Avenida Los Aqueos luego de despedirme de Catalina Mújina, la responsable de mi paz, mi calma en medio de la incertidumbre de lo incomprensible. Después de avanzar tres cuadras doblé por Las Moiras, una calle angosta y poco transitada en dirección a la plaza donde se encontraba el Teatro Universitario. Las hojas ya habían iniciado su caída de los árboles y se podían encontrar las primeras de la temporada que comenzaban a secarse sobre el pavimento. Desde que llegué de Puerto Azola a vivir en esta ciudad, a los ocho años de edad, sentí un placer indescriptible al experimentar cómo estas hojas secas crujían bajo mis zapatos. En mi ciudad natal el verano duraba todo el año, el otoño nunca llegaba y las hojas de los pocos árboles caían sin vivir el ciclo de las que cubrían los árboles de esta ciudad. Nunca, por tanto, una hoja de algún árbol de Puerto Azola quedó, una vez tendida en el suelo, preparada para crujir. Esa tarde fría en la capital, a comienzos de otoño, primaban, sin embargo, hojas a medio secar, las que aún conservaban parte de su cuerpo de un verde claro y sólo la punta, o menos que eso, de un amarillo que tendía al café. Sabía que el crujir de ésas que presentaban colores mixtos no era lo suficientemente placentero como el de las que ya ostentaban íntegramente el café pálido que las identificaba como las más crujientes, a menos que recientemente hubiese llovido, de forma que el traquido se viera frustrado por la humedad. Como cada comienzo de otoño, en que el crepitar apoteósico de las hojas bajo la suela de mis zapatos aún se tardaría un par de semanas en concretarse, aprendí a conformarme con el crujido sencillo e insignificante de las hojas mixtas o de las que ya presentaban un café engañoso, aún amarillento.
Pero a causa de la tardanza, había aprendido, también, que a través de las palabras podría calmar la ansiedad de la espera de las hojas más crujientes de cada año. Desde mi primer otoño fuera de Puerto Azola escribí cientos de descripciones de la hoja destruyéndose debajo de mi zapato. Al comienzo, cuando aún era un adolescente que desconocía el concepto realismo, pretendí concretar la presencia de la desintegración de la hoja en el relato que formulaba. Esperaba, así, reproducir en cualquier momento del año esa sensación de la destrucción perfecta a través de la lectura de aquello que yo mismo había escrito, como si esas palabras fueran un calco del otoño. Me tardé años en comprender que, por más que perfeccionara mi relato, la hoja desintegrándose en una totalidad armónica no podría estar jamás en mis palabras. Sin embargo, comprendí que, pese a no conseguir en ese intento inútil de espejo el mismo placer que conseguía cuando pisaba una hoja seca, sí se desplegaba en mí otro placer propio de las palabras retumbando en mi conciencia de un modo diferente a como retumbaba la explosión de la hoja en mis sentidos. En las palabras no residía la misma explosión que se manifestaba debajo de mis zapatos, sino otra. Pero una explosión me recordaba a la primera. Así, cuando decidí que estudiar la literatura sería mi profesión, me incliné, a diferencia de Catalina, por el aprecio al realismo. Por supuesto, no fue por sus intenciones de reflejar la realidad, sino por el placer que en esa pretensión (inútil pero alusiva) producen las palabras al combinarse. Las hojas de los árboles eran mi adoración en el otoño, pero el resto del año, eran sólo una excusa para vivir otro tipo de experiencias adorables, una que, en las palabras, se conectaba con el otoño no como reflejo o calco sino como mapa o evocación.
El asunto del abuelo de Catalina, en tanto, fue para ella el comienzo de su rechazo al realismo. Cree recordar que, en su infancia, su abuelo Oleg le contó sobre la existencia, en un caserío ubicado al norte de Moscú (ahora, muerto, puedo agregar, a modo de orientación, que se trata de un lugar que un año después de mi muerte pasó a ser la ciudad de Dubná), de una máquina que, al parecer, se había construido a partir de unos planos que describían el procedimiento por el cual el universo podría ser destruido. Su abuelo, un campesino cultivado en el saber por iniciativa propia, había sido amigo del diseñador de los planos y constructor de la máquina, un sujeto apellidado Korbut que también desbordaba erudición. Su abuelo además le contó, cree recordar Catalina, que ni él ni su creador creyeron que la máquina funcionaría, pese a que el mecanismo descrito por el plano era coherente. Así lo comentaron entre sus conocidos, otros viejos agricultores también curiosamente eruditos, y vaya a saberse qué extrañas circunstancias juntaron a campesinos tan lúcidos en un lugar que por entonces ni siquiera tenía nombre. Las discusiones entre aquellos hombres se trataron en las primeras semanas sobre un tema que rápidamente los obsesionó: la posibilidad de que los planos ostentaran la condición de falso reflejo de la máquina. Pero luego, en las siguientes semanas, se desplazaron hacia otra interrogante: se preguntaban cuál era el reflejo y cuál el objeto reflejado pues los planos, a fin de cuentas, el supuesto reflejo, existían desde antes que la máquina, lo que convertía a esta última en el reflejo de lo dibujado en el papel. Como consecuencia, venía al caso preguntarse lo siguiente: primero, ¿si los planos eran el reflejo de la máquina y ésta, siendo el objeto reflejado, no funcionaba, pese a la coherencia indicada por los planos, la máquina era un falso reflejo y, por tanto, el universo era indestructible?; y segundo, ¿si la máquina era el reflejo y los planos el objeto reflejado, la imposibilidad de que la máquina realizara lo descrito por el plano la convertía, igualmente, en un falso reflejo pero de un universo que, en este caso, sí se destruye en la coherencia de lo descrito por el plano? Estas preguntas abrían otras: ¿el plano en su condición de falso reflejo de la máquina no hace nada, pero en su condición de objeto reflejado por la máquina es una destrucción permanente?, ¿en qué consiste la destrucción del universo?, ¿el universo es todo?, ¿todo se destruye?, ¿o corresponde hablar de un universo que existe a la vez que existen otros?, ¿se trata de la destrucción del universo tal como lo conocemos?, ¿puede ser entendida, entonces, la destrucción del universo como una transformación o una revolución, o, incluso, como el fin del ocultamiento del saber que reside en tal destrucción? Yo me pregunté en vida, tras conocer esta historia, qué universo espero que mis hijos Olga y Antón descifren, qué transformaciones espero que produzca ese desciframiento. Con que el mundo, tal como lo conocía (el mundo que produjo mi muerte) pudiera ser transformado, me parecía suficiente.
Sobre las preguntas que se hicieron los señores Korbut y Mújina a fines del siglo XIX, decía Catalina, al parecer no hubo respuestas pues el asunto debió ser rápidamente ocultado por los campesinos a causa de los rumores que escucharon acerca de que la Ojrana (los agentes de la policía secreta del zar) anduvo haciendo preguntas entre los campesinos del lugar. Sin tener certeza de que la presencia de los agentes tuviera relación con la máquina, Korbut y el abuelo de Catalina decidieron trasladar el objeto y su representación a Moscú junto con un cargamento de chatarra y dejarla en el subterráneo de una casa perteneciente al hermano del constructor. Tras la desaparición repentina y misteriosa de Korbut en las siguientes semanas, el abuelo de Catalina, temeroso de que la policía del zar llegara también por él, comenzó a planificar su partida de Rusia, la que se concretó un año después. Catalina, con todo lo nebuloso de este relato que apenas recuerda, cree que no hay certeza de que esa máquina, si es que existe, haga lo que la fórmula describe. Se niega a creer que el supuesto miedo que el zarismo tenía frente a dos viejos campesinos y sus divagaciones sobre la relación entre objeto y reflejo fuera legítimo, y lamenta que tales disquisiciones sobre el mundo y su relato hayan causado tales trastornos en la vida de su abuelo y su amigo, el señor Korbut.
Pero me había quedado en el relato de mi caminata por la calle Las Moiras aquella tarde del 55. El tránsito, escasísimo por dicha calle, me invitó a avanzar por el borde del pavimento, pasando revista a las hojas que comenzaban a acumularse junto a la cuneta. Seleccionaba una y rechazaba diez o veinte, pero tal exclusividad en la selección no garantizaba que la hoja elegida produjera ese sonido impresionante de la medianía del otoño. Me conformaba, ya lo dije, pero no perdía la esperanza (qué torpeza de mi parte) de encontrarme con la hoja aventajada, ya seca antes de tiempo. Nadie, sin embargo, podría enrostrarme que la razón de mi muerte se haya debido a mis ansias. No es que hoy, muerto ya, sepa cómo funciona el universo, pero me atrevo a sugerir que esa hoja íntegramente café, crujiente incluso a la vista (y al olfato y tal vez hasta en el gusto), que se encontraba a los pies de la puerta del conductor del Studebaker Starlight Coupe estacionado sobre la vereda, no me estaba esperando y que las moiras de la calle Las Moiras se sorprendieron tanto como yo me sorprendí con la hoja, al verme subir de la calle a la cuneta, en dirección a la cafecita más aventajada del otoño del 55.
Mientras avanzaba, me ilusioné con aquel crepitar que se aproximaba y, una vez que cargué mi pie sobre la hoja, no sentí frustración cuando ésta se desintegró y escuché su desvanecimiento como un acorde maravilloso en que varias cuerdas de la guitarra o varias teclas del piano hacen su trabajo a la vez, sin que ninguna se retrase o se adelante. Esta es la hoja aventajada, pensé satisfecho. Lo inesperado fue el empujón que me dio el sujeto que, con furia, se apersonó frente a mí, sin que yo lo viera aparecer. El empellón me hizo azotar contra la puerta del conductor del Studebaker de color calipso y su vozarrón, el de un extranjero, tal vez norteamericano o británico, no estoy seguro (¿cuál habrá sido su apellido?), me sacó de mi estado inicial. Me quieres robar el auto, afirmó enajenado el sujeto en un español imperfecto. A causa de su pronunciación tardé un poco en comprender sus palabras, que seguía repitiendo. Me asestó un segundo golpe, esta vez más fuerte y en la cabeza, con la cacha de madera de un desatornillador que traía en su mano derecha. Entonces todo se volvió más incompresible aún. Yo, algo mareado, me volví a azotar sobre el auto. Deja de tocarlo, me gritó, no te vas a robar mi auto. Y yo, que por algunos segundos sentí sus palabras como si fueran pronunciadas en cámara lenta y dentro de una habitación pequeña y hermética, pensé en explicarle que si me seguía empujando contra el vehículo me sería difícil dejar de tocarlo, pero por más que traté, las palabras no me salieron. El sujeto movía los brazos y me acorralaba contra (qué duda cabía) el Studebaker Coupe de su propiedad. Yo, dominado por su atosigante verdad, fui incapaz de explicarle que no deseaba robar su auto, que me había acercado sólo para pisar una hoja seca, pues ésta era diferente a las de fines de marzo y esperaba que crujiera como las hojas de bien entrado el otoño. En cambio, sólo unas pocas palabras (hoja, crujiente, romper, ruido) salieron de mi boca. Me querías romper los vidrios acaso, preguntó entonces el hombre, como si más bien hiciera una afirmación, mientras movía sus manos con el desatornillador empuñado delante de mis ojos. Mismos ojos con los que, tras un nuevo golpe en la cabeza, ya me estaba costando enfocar. Ahí comprendí que esta batalla fría ya estaba declarada. Entonces fue que vi, de forma difusa (y no hay razones para pensar que aquello pudiera haberse visto mejor si las circunstancias hubiesen sido diferentes) un pequeño triángulo equilátero suspendido a espaldas del dueño del Studebaker y que se acercaba con la intención de tragarnos a ambos, un triángulo de una altura no mayor a los veinte centímetros y de un negro profundo que, a ratos, me pareció ser todos los colores y a la vez ninguno, sino otros. En la embriaguez de la violencia recibida, me pregunté qué mecanismo accionado en qué máquina propiciaba la aparición de aquella figura ante mí. Sin razón alguna, sin sustento para tal asociación, recordé la máquina de la historia del abuelo de Catalina y la vinculé con mi visión. ¿Alguien accionó la máquina y su efecto se comenzó a manifestar en aquel momento en que me encontraba demasiado ocupado? ¿Alguien va a detener la máquina sin que la destrucción del universo se concrete?, también me pregunté aquel día de 1955.
El triángulo se apropió de mi atención, aun cuando el sujeto, que parecía no notarlo, seguía escupiendo palabrotas y moviendo el desatornillador frente a mis ojos; y vi en él algo que me parecía diferente a un lugar. El triángulo, que ya medía casi cincuenta centímetros de altura, me pareció, de pronto, que no abarcaba necesariamente (valga la paradoja) ningún espacio, ni en él transcurría algún tiempo. En un primer momento no lo comprendí (y honestamente nunca terminé de comprender el asunto), pero luego, aún con el sujeto bramando, fui capaz de ver un poco más. Otro golpe en mi cabeza casi me noqueó pero, pese a la interferencia en mis capacidades que esto producía, comprendí que el universo mismo (y no su reflejo, como si lo viera ante un espejo; o sus falsos reflejos, como podrían ser una biblioteca que tuviera todos los textos, una memoria incansable, algún punto que como un mapa insospechado reuniera a todos los puntos, una novela realista o el plano de la máquina capaz de destruir el universo) se estaba desnudando ante mis ojos a través de ese triángulo que, para mi forma de ver las cosas (o de no ver), seguía creciendo. Ahí estaba el universo manifestándome (y nuevamente el hablar de distancias encarnará una contradicción) que no en toda su bastedad éste podría realizarse como un espacio donde transcurría el tiempo. El universo, sólo para nosotros (seres impensados por otros), se presentaba bajo las dimensiones que constituían el espacio y el tiempo, pero en otros lugares, o aquí mismo (con la insistente contradicción que mis palabras formulan al hablar de “otros lugares” o de “aquí mismo”), el universo no se extendía, ni las cosas en él ocurrían, pues su manifestación se desarrollaba a través de otras facultades propias de dimensiones que yo, hasta que el triángulo apareció frente a mí, jamás había visto y que, pese a verlas, me resultaban imposibles de describir con las palabras que, incluso, ya eran incapaces de describir nuestra realidad espacio-temporal. Mis limitaciones lingüísticas se me hacían evidentes no sólo por una deformación profesional sino más bien por una deformación cognitiva. Mi limitado lenguaje para hablar del triángulo, sin embargo, no invalida lo que intento decir sobre éste una vez que lo vi.
El sujeto, sin percatarse de los hechos, permanecía ensombrecido por este triángulo que, paradójicamente, ya presentaba una altura de metro y medio. Ahí estaba todo descifrándose, y yo seguía sorprendido de que no todo tuviera un ancho, un alto o una profundidad, ni se tardara un tiempo en ir de un sitio a otro. Y mientras era atacado por un solo sujeto que me parecía un ejército anglosajón, ese “todo” tras él, era también nada u otra cosa diferente al ser o al no ser. Ahí estaba todo cada vez más claro, pero ni de forma sensible ni inteligible, sino de un modo diferente. Ahí estaba el universo y sus ejes equis, y griega, zeta y tiempo, y además cientos o miles de otras dimensiones combinándose de todas las formas posibles. Ahí estaba el triángulo (y quizás qué caprichosa facultad me lo presentaba como una trinidad, ¿tal vez el sarcasmo?) creciendo y enmarcando la furia, ante mí, del propietario del Studebaker. Si tan sólo el gringo hubiera sabido, pensé entonces, que su furia no era nada en relación con la sombra que crecía a su espalda, tal vez se habría callado de una vez. Pero cómo explicarle que tras él se libraban batallas universales entre formas de vida que no habitaban un terruño ni peleaban por la supremacía de algo parecido, sino por algo diferente, incomprensible; batallas, transformaciones, revoluciones que no comenzaban ni terminaban, que de hecho no ocurrían, sino que existían siempre y nunca o de algún modo diferente a estas categorías. De un segundo a otro su estúpida batalla me pareció insignificante. Lo que yo veía era único, pero aquel gringo no me permitía vivir mi vida, y tuve que vivir, en cambio, a partir de ese momento, la vida que él quiso para mí.
No voy a permitir que me robes el auto, de pronto le escuché decir, pero me pareció que esas palabras, y miles de versiones de éstas, incluso de un modo diferente al permitido por las palabras, se pronunciaban por todo el universo con mayor fuerza que la de su garganta, aquí, allá y en ningún lugar o en todos. Intenté acercarme para escuchar bien, pero el sujeto, que seguía con su bramido, intentó impedírmelo. Entonces sucedió. El sujeto, sumergido en la insignificancia de su gigantesca molestia, enterró en mi pecho la punta metálica del desatornillador. Y caí al suelo, frente a él, frente al triángulo.
Acto seguido (y el tiempo comenzaba a dejar de tener importancia para mí), la palabra infinito me pareció inútil para describir este universo que se desnudaba ante mis ojos, que no podía ser finito ni infinito. Yo me desangraba, mientras el universo era ínfimo, vasto y algo diferente a esas condiciones. Yo me moría, mientras el universo duraba un instante, una eternidad y algo diferente a esas categorías. Yo y el universo nos volvíamos uno, mientras Catalina Mújina era polvo de estrellas, antimateria, agujero blanco, trozos de una hoja seca, Urano, Gea, hija de estos, quién sabe qué más y nada de eso a la vez. Yo y el universo podríamos dialogar, mientras Antón sería, a la vez, Oleg; y Marina sería (y no) simultáneamente Olga, para que en un instante se desvanecieran sus proyectos de vida de doscientos años. Yo estaba a punto de tocar el triángulo, pues el sujeto se había subido al Studebaker e intentaba echarlo a andar cuando el universo contenido por la figura ya parecía (y debo recalcar el “parecía”) tragárselo. Pero (qué estupidez) cómo tocar algo que no tiene extensión ni habita el tiempo que yo tardaría en extender mi mano y tocarlo.
La vida se me iba (en esta pequeña posibilidad en que el universo permite que los hechos ocurran en un tiempo y un espacio) ante la desnudez del todo y la nada y, absorto ante tal imagen que no era posible imaginar, recordé que para Catalina Mújina (la mujer que encarnaba mi paz, mi calma en medio de la incertidumbre), “universo” era, en esta ecuación, equivalente a “misterio”. Sonreí, aunque la vida se me iba, pues comprendí que mi rol, en esta historia, era simbólico (yo, cómo no, representante de toda la humanidad) y que como tal, estaba a punto de despejar la equis en esta fórmula que, al yo perder la vida, Antón y Olga (Oleg y Marina, también descifradores), juntos, ya no podrían venir a descifrar.[/vc_column_text][laborator_heading title=”Libros de este autor” sub_title=”en La Pollera”][laborator_products columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:195″ css=”.vc_custom_1466113642868{margin-top: -40px !important;}”][/vc_column][/vc_row]