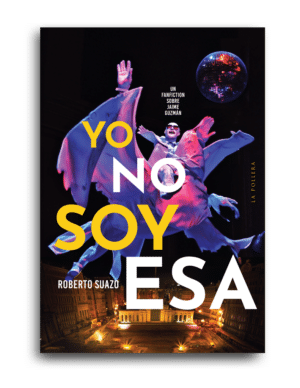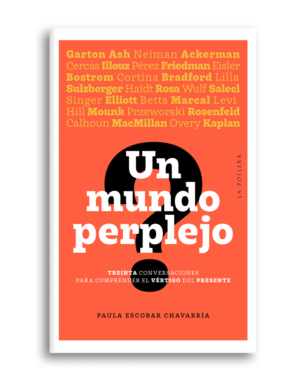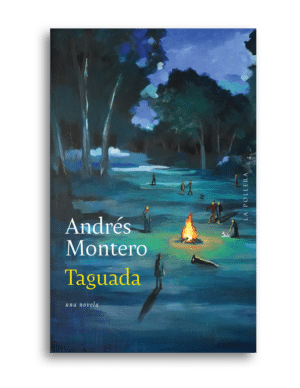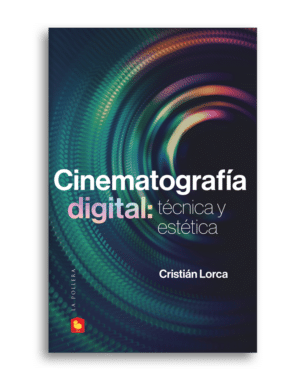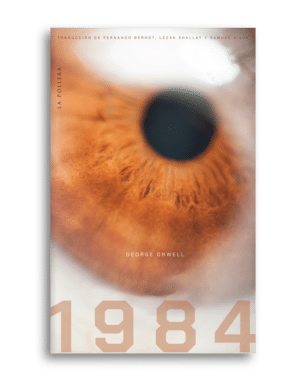Adelanto de El grito de Florencia Abbate
Marat-Sade
Nada más simple que amar el envilecimiento y encontrar goce en el desprecio.
Sade
Tashigar, 30 de diciembre de 2001
Querido Horacio:
La realidad nos denigra. Todo es ilusión y humo. Una vida que no es vida, el presente que está en otra parte… Pero ahora me parece que las cosas tal vez puedan empezar a cambiar para mí. He comprendido la importancia que tienen los principios. Por fin lo veo claro.
Hoy tengo la certeza de que todo comenzó aquella noche. ¿Te acordás cuando te despedí? Para mí eras una especie de James Dean, no un guerrillero. Antes de bajarme del auto, tomé tu cara entre mis manos y, mirándote a los ojos, murmuré: “Vas a vivir sin esfuerzo porque te sobra encanto, sólo necesitás tu belleza y un par de pretextos para deslizarte”. Qué ironía, ¿no es cierto?, hermanito: Yo decía “deslizarte” y vos huías de la Triple A.
Supe que me viniste a visitar cuando estaba en la sala de terapia intensiva. Lamento que fueras a buscarme después de tantos años y me vieras así, con la sonda y todo el cablerío, como funcionando a pilas. No sería propicio extenderme sobre esa nefasta experiencia hospitalaria; sólo ansío referirme a las causas que la provocaron. Mi suicidio fallido me enseñó que no puedo cambiar la realidad, pero sí el modo en que la percibo y el sentido que le doy. Ahora estoy convencido de que mi destino no era morir, sino que esa breve visión de la muerte me llevara a descubrir dos verdades.
Voy a contarte paso a paso el desarrollo de mi derrumbamiento, para luego poder trasmitirte lo más importante. Creo que las verdades son algo de lo que hay que desprenderse pasándolas a alguien. Quien las guarda en sus manos, las pierde.
Fui sometido a una lenta degradación moral que duró casi tres décadas. Desde el principio me habían sorprendido las conductas de Óscar, su tendencia a usarme de felpudo, pero yo reaccionaba como una de esas madres que tienen un niño tiránico demasiado lindo, una especie de hermoso hijo malo al que le aceptan todo. Apenas nos mudamos juntos, en octubre del ’73, comenzó a mostrar la hilacha. Se dedicaba a censurarme a cada instante: “Peter, no digas eso. Peter, tus manos. Peter, los platos. Peter, el teléfono”. Durante los primeros años la suya era sólo una tiranía conyugal dirigida a las cosas cotidianas, a esos aspectos sencillos y banales de la vida que son, sin embargo, los fundamentales. A menudo, sin saber que se trataba de una suerte de fatalidad, me pregunté por qué, tan indulgentes con los efectos que suscita un amor que hemos inspirado, toleramos enormes injusticias sin emitir palabra.
La verdad es que Óscar tuvo siempre un carácter horrible, producto de su imposibilidad de estar conforme con algo. Apenas siente un ligero capricho lo satisface al instante, y eso que creía un objeto de deseo, cuando lo posee es una causa de fastidio. Yo suponía que eso era lo que le había ocurrido conmigo. Y ante sus agresiones trataba de hacerme el imparcial, nada lastimoso, cual si no me importara, pero a veces me daban tremendos accesos de llanto. Me hacía la tonta y la buena como el amor quiere que seamos, y luego en mis momentos de angustia y soledad me preguntaba qué hacía viviendo con un hombre tan siniestro.
Lo sorprendente es que su comportamiento parecía obedecer a un juego. Óscar sólo ansiaba jugar. Y sus juegos se llevaban un poco de mí, cada vez. La dinámica del juego le fue proporcionando una indolencia superior. Hasta el punto de que todo llegó a serle ajeno, indiferente. Pienso que el juego es aquello en lo que nada queda. No tiene historia ni memoria ni acumulación interna. Para jugar no hace falta creer en cosa alguna. Y así vivía Óscar, cínicamente, sin creer.
Los años transcurrían y cada mes era peor. Poco a poco me di cuenta de que la relación se estaba convirtiendo en algo destructivo y malsano. Con el paso del tiempo su crueldad se descubría más oscura, casi ilimitada. Frente al mundo, mantenía una apariencia normal, pero en nuestra intimidad se comportaba de un modo endemoniado. No es que Óscar simplemente amara mal: su amor era monstruoso.
El proceso dio un salto y cobró velocidad vertiginosa a partir de julio del ’93, cuando se hizo un grupo de cuatro amigotes que frecuentaban la casa: Alberto, un dandy lila, muy elegante y sobre todo educado. Con él me llevaba mejor que con los otros. Era dueño de un negocio de joyas y tenía la manía de hacerse cirugías cada cinco o seis meses, para eliminar el parecido facial con su padre. “Las taras del alma no pueden corregirse en el rostro –me decía–. Pero una tara en el rostro, si se corrige, puede reavivar el alma”. El segundo de ellos era Mike, un dentista que nunca terminaba de asumir que le gustaban los tipos y vivía con la esposa. El tercero, el pequeño Alexis, treintañero, soberbio y muy sexy. Trabajaba como empleado en una concesionaria de autos y era bisexual. “Son los cambios de humor”, argüía si alguien comentaba que se lo había visto con alguna señorita. Por último, también estaba Paco, de boca sucia y barriga acampanada, gerente de una empresa constructora que anduvo metida en negocios absolutamente turbios con gente del Estado.
Era común que ante ellos Óscar se refiriera a mí como “la encarnación del mayor aburrimiento”, “la boba” o “la beata” y cosas de ese estilo. Yo podía estar presente cuando alguno venía de visita, pero siempre tuve prohibido participar de los encuentros que el grupo realizaba el último viernes de cada mes. La mayoría de las veces me encerraba en el dormitorio y ellos ocupaban el living; otras, directamente me iba solita a la confitería de la esquina, me sentaba junto a una ventana a ver pasar gente chic, y el mozo, que ya me conocía, se ganaba una propina gorda trayéndome whisky hasta la madrugada.
A lo largo de todas esas noches que solía malgastar en borracheras, o viendo en el cuarto la televisión sin volumen para no molestarlos, mi autoestima se iba hundiendo en un pozo del que luego no la pude rescatar. Mi costumbre era atribuirme la culpa de todo. “Soy un cobarde. Un idiota –pensaba–. Seguiré como el hielo hasta que me derrita y entonces ya no quedará ninguna huella de mí”. De esa secreta tristeza que me consumía, de aquella profunda inquietud, me considero enteramente responsable, porque la consentí. En cierta forma era como si hubiese decidido aguantar hasta el desgaste total de mis fuerzas vitales. Óscar ya se había dado cuenta de que estaba entregado a tolerar lo que fuera, y la clara conciencia que tenía de eso no es sino otra prueba más de su inhumana frialdad. Con él, querido hermano mío, entendí que es preciso tener sangre muy fría para saber hasta qué punto se es amado.
Las reuniones que hacían los viernes también eran un juego. Las llamaban “El banquete” y consistían en divertirse en cada oportunidad de alguna forma peculiar ya planeada de antemano. Óscar era el mentor intelectual de esos entretenimientos; con mucha antelación se dedicaba a organizarlos e invertía grandes sumas de dinero para que nada faltase: “No hay ningún precio excesivo para pagar una sensación intensa. Lo superfluo es lo único verdaderamente necesario”. Yo sospechaba que él montaba esos eventos para humillarme, es decir, que formaban parte de un plan. Pero acabé por familiarizarme con esa rutina, hasta que algo me hizo click una noche de agosto del ’94, cuando se desmadraron.
Aquel día Óscar dijo que quería celebrar que se hubiese sancionado una nueva Constitución. Y vaya a saber por qué motivo se le ocurrió invitar a un profesor de hip hop. Volví a casa pasadas las diez y los encontré haciendo una coreografía. Todos llevaban puestas calzas ciclistas fluorescentes, menos Alberto que vestía un short. El profesor de hip hop les marcaba el compás levantando su brazo con el índice erguido. Cada cual tenía una botella de agua mineral. Bailaban, cerraban los ojos, se daban la mano. Lo peculiar es que por primera vez no era solamente Alexis, el más joven y buen mozo de los cinco, el que se movía con ínfulas de estrella de cine. No sé si fue porque yo andaba tan mal conmigo, o por las drogas que habían consumido, pero me dio la sensación de que cada uno se sentía “el mejor de todos”. Hasta los movimientos de Paco, toscos y elefantiásicos, eran hechos con la convicción de quien se cree irresistible; parecía dirigirse a un grupo de admiradores invisibles, moviendo las caderas con unos contoneos que ni Prince hubiese intentado.
Me encerré en la habitación y traté de leer. Por la tarde había adquirido una biografía de Isadora Duncan. La hubiese disfrutado si no fuera porque la voz aflautada del profesor de hip hop, con sus gritos e instrucciones, me obligaba a recomenzar varias veces cada párrafo. Luego de un rato cerré el libro y apagué la luz. Estuve casi dos horas tratando de conciliar el sueño, y al cabo me harté de intentarlo, encendí el velador y me puse a limarme las uñas. Fue entonces cuando noté que las voces se habían evaporado y escuché ruidos en el palier. La música sonaba todavía pero ellos ya no estaban. En puntas de pie fui hasta el living, apagué el equipo de audio y levanté las botellitas que habían dejado tiradas. Tras el sillón descubrí una montaña de ropa y zapatos mezclados. Acomodé todo eso y volví a recostarme. Poco después, sonó el teléfono. Un vecino del tercer piso llamaba para pedir que hicieran silencio en la piscina: “Más le vale que esos degenerados salgan de ahí ya mismo”. Me advirtió que su mujer estaba embarazada y necesitaba descansar. Amenazó con recurrir a la policía si no suspendían la fiesta y volvían al departamento de inmediato. Le rogué nos disculpara y prometí solucionarlo enseguida. Me puse mi deshabillé de raso, me peiné a las apuradas y salí.
Jugaban desnudos en el agua. Óscar tenía agarrado de atrás al profesor de hip hop y le tapaba los ojos. Alexis, en el otro extremo, chillaba como una marrana por unas cosquillas que le hacía Paco. Les supliqué que salieran mientras alzaba sus calzoncillos del suelo. Todos me hicieron el vacío, menos Alberto que se acercó y me dijo: “Tuvimos que tirarnos. Lo sentimos así”. Agregó que les había sobrado media pastilla de éxtasis y que si quería podía tomarla. Yo iba a informarle sobre el tétrico llamado del vecino, pero Mike me interrumpió: “La otra vez que tomé estas pastillas perdí la memoria. Estaba en una fiesta en Pilar. Era un circo organizado para darles la bienvenida a unos sibaritas truchos que venían de Málaga. Me acomodé en un sillón a mirar y beber. Todos iban colocados y se abrazaban tanto que era empalagoso. Cada vez que alguien recogía sus cosas para irse, yo pensaba en acercarme a pedirle que me alcanzara a Capital. Tenía que enganchar a alguien con auto para irme, pero la gente se movía tan rápido que nunca lograba incorporarme a tiempo. No sé en qué momento las caras se desfiguraron. Puros arruinados que se trataban con asco. Todo el mundo se fue para otros lados. La casa era un chiquero y el dueño, con unas pilas de pura anfetamina, se había puesto a barrer, la muy fregona. En eso oí que la última pareja de locas que quedaba se iba a un after hours por Puerto Madero. Me acuerdo que entré en el Mercedes y ni puta idea de lo que pasó después. El tema es que a las cinco de la tarde me desperté en una cama de una plaza, con medio cuerpo afuera. ¡Al lado había un patovica lleno de tatuajes y manchas! Yo me preguntaba dónde concha lo habría conocido mientras él seguía mirando MTV. ¿Sabés cuál es la moraleja, Alberto? Nada más atroz que no poder reconocer el pasado en el presente”.
Alberto se quedó pensativo. Mike aprovechó para decirme que le pasara el celular que estaba en una reposera. Parecía aburrido y tuve la esperanza de que hiciera un llamado para irse a otro lado. No pude escuchar lo que decía cuando habló, debido a que los aullidos de Alexis habían ido in crescendo. Caminé hasta aquella punta y les conté lo del vecino pero hacían de cuenta que yo no existía. Paco seguía con las cosquillas y observaba, con ojos extasiados, la cara de Alexis sumido en esa especie de orgasmo permanente. Ahí fue cuando vi que Óscar y el profesor de hip hop salían del agua. Óscar lo llevaba de la mano y el profesor iba con los ojos cerrados. Subieron de la mano la escalera del trampolín. La voz de Óscar guió al profesor hasta la punta. “Ahora sí, ya podés saltar”, le dijo sonriente. “Okey, voy a hacer un flic-flac”, anunció el profesor.
Aún hoy sigo sin entender qué extraña voltereta en el aire pretendía dar. Fue tremendo porque cayó hacia un costado. Su pierna derecha dio justo contra el borde de mármol y sonó brutal. Alberto lo rescató del agua. Al muchacho le brotaban las lágrimas pero no hablaba. Se miraba la rodilla salida sin producir sonido. “La vida es hermosa y muy pronto volverás a estar bien”, le decía Alberto en una especie de súbito ataque de cariño compasivo. Incluso le prometía que, ni bien estuviese repuesto, lo iba a invitar a su local a elegirse de regalo una pulsera o un anillo. Corrí a pedirle prestado su teléfono a Paco. Me lo pasó con un gesto displicente y me preguntó la hora. Llamé a Emergencias y me dijeron que en cinco minutos llegarían. Al cortar me sentí un poco mareado y me dejé caer en una de las reposeras.
Entonces percibí el penetrante perfume de Óscar y levanté la vista. Venía hacia mí y supuse que iba a retarme por haber infringido la prohibición y estar ahí con ellos. Para mi sorpresa se sentó en la reposera vecina y no me dijo nada. Fijó los ojos en la pierna del profesor de hip hop y advertí que había en sus pupilas un inconfundible brillo de fascinación. “Me muero de ganas de fumar un Cohíba”, dijo, como dándome a entender cuánto gozaba al mirar al herido. En su cara sólo había un soberano desprecio por los límites, la pura energía indolente del goce del que manda. Paco atendió su celular. El conductor de la ambulancia avisaba que habían llegado. “Voy con vos así busco a las chicas”, dijo Paco. Todos vinieron detrás de nosotros salvo Alberto que se quedó acompañando al profesor de hip hop.