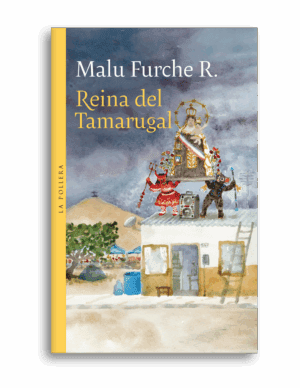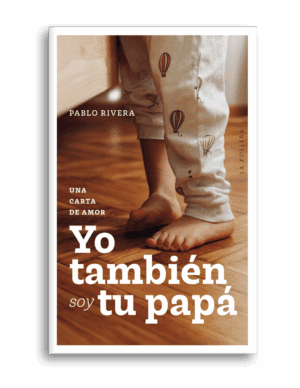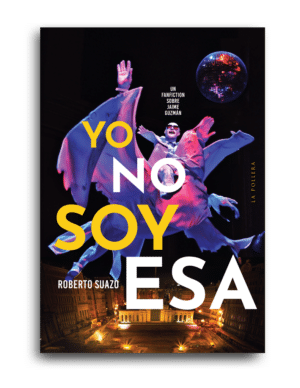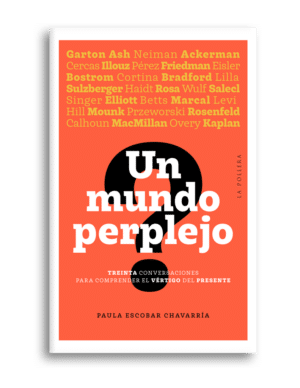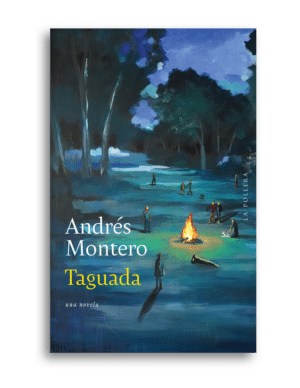Adelanto de la novela Tony Ninguno de Andrés Montero
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Si prefieres descarga acá este adelanto en PDF.
1. Matar al rey
Después recordé que ya lo había visto desde el aire, mientras volaba de un trapecio a otro. Había divisado sus ojos absortos en mi vuelo, en mis manos seguras, en el traje brillante que destellaba hacia sus ojos mudos por mi vuelo, por mi cuerpo suspendido en el aire, por mi cuerpo suspendido en el tiempo. Estaba sentadito al lado del árabe, pero parecía querer elevarse conmigo, porque alzaba el cuello como si intentara volar, también él.
Toda la vida fue así. Siempre me pareció que cuando daba un paso, en realidad estaba intentando dar el siguiente. Por eso caminaba raro y por eso parecía turnio: porque miraba más allá de adelante. Es decir, hacia lo más profundo de sí mismo y hacia ninguna parte. Al igual que durante esa noche helada, esa noche en la que estaba sentadito en las graderías del circo observando mi número de trapecios y él no quería estar sentado ahí sino volando, suspendido en el aire y en el tiempo, y por eso levantaba el cuello y estiraba la espalda y abría los ojos para sentirse más cerca de ese algo que lo fascinaba y lo desesperaba, que yo creía que era mi vuelo pero que era yo misma o mi recuerdo.
A la mañana siguiente apareció el árabe dando vueltas por los camarines con el niño de la mano. Yo estaba lavando ropa en el balde, dentro de la tienda que compartía con mis primas, y desde ahí escuché que el desconocido preguntaba, en mal español, por el dueño del circo. La Fátima salió a ver quién era y luego regresó. Es uno que parece árabe, me dijo, uno de barba, con la nariz grande, que estaba en la función de anoche con un cabrito chico, ¿lo viste?
Yo entonces me acordé del niño y me apuré en salir.
El árabe hablaba con Malaquías Garmendia, que se tiraba los bigotes porque no le comprendía. Yo me puse a su lado y me acurruqué entre sus brazos para que me permitiera escuchar de qué hablaban. Al cabo de un rato logré entender que el desconocido quería venderle algo a Malaquías.
—Parece que le quiere vender un libro.
Le dije esto despacito a nuestro señor Corales, pero el árabe me debe haber escuchado porque me apuntó con el dedo, como indicando que efectivamente eso era lo que había estado tratando de decir; y al hacerlo, el niñito, que había estado observando distraído el ruedo de la carpa, siguió la trayectoria invisible del dedo árabe y me miró a los ojos. No sé si me reconoció o no como la que la noche anterior había volado frente a él, pero se quedó observándome de forma extraña, como si mientras me miraba de arriba abajo hubiese estado en realidad muy lejos de ahí, como si no fuera más que un fantasma con urgencia de comunicar algo a los humanos para hacerse invisible de nuevo. Sentí curiosidad por ese niño y también algo de simpatía o de temor.
El árabe sacó de pronto de su bolsón los libros que estaba ofreciendo y se los mostró a Malaquías Garmendia. Eran dos libros grandes y viejos. Cuando Malaquías los abrió, sentí un olor que también me pareció muy antiguo, de otra época y de otro lugar y de otras personas, gente especial que había leído esos libros en otras épocas y en otros lugares distintos a los nuestros, pero con certeza más fabulosos. Quise olfatear más de cerca los libros, pero Malaquías los sostuvo en el aire, lejos de mí, mientras respondía que no tenía plata para comprar libros porque recién le habían traído el león de Europa y todavía no pagaba ni la segunda cuota.
—Además que aquí nadie sabe leer —dijo encogiéndose de hombros, escupiendo al suelo—. Somos cirqueros nomás.
Yo entonces miré los libros, que volaban entre las manos de Malaquías como si fuera yo misma en los trapecios, y logré leer el título en mi mente y luego lo repetí en voz alta.
—Las mil y una noches —recité de corrido.
El árabe volvió a apuntarme, pero esta vez con toda la palma de su mano abierta y observando a Malaquías con ojos irónicos o preguntones o desafiantes. Malaquías me miró asombrado.
—Mi tía Magdalena me está enseñando —confesé innecesariamente.
Luego bajé la cabeza esperando una reprimenda. El niñito miraba los libros y luego me miraba a mí. Yo le sonreí con timidez y él me devolvió algo que parecía ser una media sonrisa. Malaquías Garmendia hojeó los libros, como si quisiera darles una oportunidad.
Y ocurrió algo extraño. Extraño como el árabe y el niño y los libros. Extraño como todo ese día que torcería para siempre los humildes caminos de nuestro circo: el árabe comenzó a hablar español casi sin dificultades, como si lo hubiese envuelto una lengua de fuego invisible, y ante nuestro asombro se puso a contar una historia.
La historia extraña de un rey y una princesa.
Su español era ahora tan claro, y su voz se volvió tan grave y amena que Malaquías no lo pudo o no lo supo interrumpir para insistirle que los libros no interesaban y que tampoco había cómo pagarlos. Así que escuchamos su relato completo sin decir nada.
Era la historia de un rey que mataba mujeres, y de una princesa que le contaba cuentos.
Aunque en el mismo momento en que comencé a escucharla supe que estaba frente a algo definitivo, algo que cambiaría por completo la vida que hasta entonces había llevado, y aunque durante mucho tiempo leí las historias de ese libro por puro placer y gozo, no las narraría hasta nueve años después de la visita del árabe desconocido. Fue recién entonces cuando comenzaron los años de éxito del Gran Circo Garmendia, del modo en que comienzan las cosas definitivas: por pura casualidad.
Al menos eso creímos. Resultó que durante un ensayo, nueve años después de la visita del árabe, me caí del trapecio y me fracturé un brazo. Me dijeron que no podría actuar hasta que me recuperara. De modo que me pasaba el día mirando a los demás y ayudando a mi tía Magdalena y a mi tía Hilda con las comidas y esas cosas. Yo ya tenía diecisiete años y me aburría. Como no sabía en qué ocupar el tiempo, me puse a leer el único libro que había en el circo y que yo ya conocía bastante bien.
No sé en qué momento decidí que me iba a aprender de memoria sus más de dos mil páginas. Lo más probable es que no haya hecho tal cosa, la verdad es que ya no creo haber decidido nada nunca. Pero por ese entonces yo todavía creía que mi vida era mi vida y que yo tenía poder sobre ella y que cosas como caerse de un trapecio podían llamarse accidentes, y que intentos de aprender de memoria dos mil páginas de historias podían llamarse decisiones. Pero lo cierto es que lo hice, o al menos comencé a hacerlo. Y durante una fogata, después de la tercera o cuarta función en que yo ya era oficialmente la encargada de la boletería, reemplazando al tío Arístides hasta que me recuperara del brazo, la Fátima me empezó a molestar delante de todos porque andaba todo el día con mi libro leyendo en voz alta.
—Pareces mongolita —me dijo, pero yo no me enojé porque no sabía qué era ser mongolita.
Le dije que leía el libro porque me lo iba a aprender de memoria.
—¿Y para qué?
—Para ser como Sherezade.
Y entonces me preguntaron quién era Sherezade y yo tomé aire y empecé la historia que nos había contado el árabe nueve años atrás.
La historia de un rey y una princesa. De un rey que mataba mujeres y de una princesa que le contaba cuentos.
Cuando terminé se hizo un silencio largo, durante el cual sólo se pudo escuchar el crepitar tranquilo del fuego, como si fuera el eco del fuego árabe. Después alguien pidió que le pasaran el ron. No quedaba.
Se pusieron a hablar de otras cosas, cosas del circo. La pantomima que habíamos presentado en la segunda parte no había funcionado. Dijeron que teníamos que volver a hacer reír a la gente. Se preguntaban por el espíritu del circo. Unos decían que en el norte la gente se reía menos. Otros decían que el problema éramos nosotros. Alguno de mis tíos propuso que deberíamos descansar por unas semanas viviendo de los ahorros. Se trataba de recuperar fuerzas, lo apoyaron los demás. Se trataba de recuperar la mística de la familia Garmendia. De hacer honor al apellido. De eso se trataba todo.
—De qué ahorros hablarán estos huevones —murmuró Malaquías, pero nadie le respondió porque él tampoco le había hablado a nadie.
—Es culpa de la Fátima, que se puso a barrer la carpa hacia afuera —dijo la Milagros.
—Mentira —dijo mi prima Fátima.
—Yo te vi.
—Mentirosa.
—No peleen —cortó mi tía Magdalena, y todos se volvieron a hundir en el silencio.
El fuego y la conversación menguaban y no quedaba leña ni ron, pero nadie se iba a acostar. Yo sabía que esperaban que continuara la historia del rey y la princesa, y también sabía que no me lo iban a pedir. Así que no dije nada más.
Fue Malaquías, algún rato después, el que trajo de regreso el tema, recordando, supongo, la sugerencia que el mismo árabe le había dado nueve años atrás.
—Te tienes que parar en la pista y contar lo mismo que contaste ahora —me ordenó de pronto, sin mirarme pero apuntándome con su dedo, el dedo índice de esa mano tan grande—, vas a contar lo mismo que contaste ahora, vas a hacer eso en vez de la pantomima que no funcionó. Y hablando fuerte. En la función de mañana. Vamos a hacer función mañana, carajo. Y a la pendeja que se le ocurra barrer la carpa hacia afuera la agarro a latigazos.
Todos asintieron y yo también, aunque no tanto porque estuviera de acuerdo –que lo estaba– como porque de pronto supe, así como se saben las cosas inequívocas, que me acercaba a algo, a mí misma, mil años antes o después, pero entonces no lo sabía, sólo empezaba a recordar.
En la función pasó casi lo mismo que en la fogata. El público, siempre gritón y entusiasta, se fue quedando callado a medida que la historia de Sherezade avanzaba. Nadie me miraba a mí. Era como si el relato estuviera sucediendo en el espacio de aire que me separaba de los ojos del público. La historia aparecía y yo me iba difuminando o volviendo transparente como un fantasma. Era como si todos, el público, los personajes, yo misma, estuviéramos suspendidos en el tiempo, o mejor, como si no existiera tal cosa.
Nadie aplaudió cuando terminé. Hubo algunos segundos de silencio, de respiración contenida, de espera, como si forzaran a las agujas del reloj a no moverse, a no avanzar todavía, a no quebrar el silencio.
El silencio de los mil años que nos separaban de Persia.
Una señora del público preguntó, sin alzar mucho la voz:
—¿Y qué pasó después?
Yo respondí tranquilamente que Sherezade sólo contaba una historia cada noche.
—¿Entonces sigue mañana? — quiso saber otro desde las graderías.
Yo no lo tenía claro, así que no dije nada. Pero Malaquías Garmendia aprovechó la pausa y apareció de repente en la pista en alto, anunciando que las historias de Sherezade continuarían en la función de la noche siguiente.
Creímos que los años de gloria habían comenzado, y estábamos en lo cierto.
Creímos que éramos inmortales.
Nos equivocábamos.
Yo conté en esa fogata y en esa función casi exactamente lo mismo que el árabe nos había contado nueve años atrás, la mañana helada en que llegaron Las mil y una noches al Gran Circo Garmendia, cuando yo tenía ocho años y el niño apenas dos o tres. El árabe no hablaba bien español y de pronto lo hizo perfectamente y empezó a contar la historia de un rey y una princesa.
Dijo que en el antiguo reino persa vivió un rey llamado Sahriyar, que tomó la costumbre de casarse todas las noches con una nueva doncella. Durante la noche de bodas, el rey le arrancaba la virginidad y luego la vida a sus mujeres. El ritual se repitió cada noche, durante mucho tiempo, hasta que llegó el día en que en todo el reino fue prácticamente imposible encontrar jóvenes vírgenes para que se casaran con el monarca. Preocupado por la escasez de mujeres, el rey Sahriyar pidió a su visir que consiguiera a una joven hermosa para esa noche. El visir tembló, pues sabía que no iba a poder encontrar otra doncella, y sabía aún mejor que contradecir al rey era desafiar a la muerte. Se afligió mucho y lloró sujetando la cabeza que sin duda correría por los escalones del reino al día siguiente. Su hija mayor, la bella y joven Sherezade, lo descubrió llorando y le preguntó qué ocurría. El visir le expresó su angustia.
—Cásame con el rey —pidió Sherezade después de escuchar a su padre.
Espantado, el visir intentó negarse a tal petición, pero la feroz determinación de Sherezade y el temor por su propia cabeza fueron más fuertes y acabó cediendo entre terribles lágrimas de humillación.
Esa misma noche, contó el árabe desconocido, el rey Sahriyar y la princesa Sherezade contrajeron matrimonio. Cuando llegaron al lecho nupcial, el rey la poseyó durante largas horas y luego se dispuso a asesinarla. Entonces ella le pidió, como último deseo, que permitiera que Dunzayad, su hermana menor, viniera a verla para poder despedirse de ella. El rey accedió a regañadientes, sólo conmovido por la gran belleza de Sherezade. Pero cuando la hermana de la princesa estuvo ya en los aposentos reales, dijo, antes de despedirse y dar paso al consabido crimen, que le encantaría escuchar por última vez una de las famosas historias de su querida hermana, pues Sherezade conocía muchas. El rey dudó unos segundos y finalmente aceptó escuchar una historia para distraerse un rato. Entonces Sherezade comenzó a contar la historia de un pescador, pero ésta resultó ser tan larga que, antes de poder terminarla, el amanecer entró por las ventanas de los aposentos del rey. El rey Sahriyar decidió que no podía asesinar a la princesa hasta escuchar el final de la historia, y le perdonó la vida por esa noche. El monarca trabajó ese día, dictó decretos, juzgó los asuntos del reino y cuando anocheció regresó a su lecho para que la princesa terminara su cuento. Cuando finalizara, pensó el rey, le daría muerte como era costumbre y justicia.
Pero lo que el rey no sabía era que las historias de Sherezade no tenían final, pues estaban enlazadas la una con la otra de manera infinita, como una caja china. Dentro de cada narración crecían miles de relatos a su sombra, y la princesa recogía cada tallo de ellos para empezar a contar nuevas historias, y los amaneceres llegaban y el rey no podía asesinarla porque esperaba un final que no podía llegar.
—Y así —nos contó el árabe bajo ese tímido sol de invierno, transportándonos a otro mundo a través de su narración imposible—, Sherezade siguió con vida durante mil y una noches de cuentos, sexo y amaneceres, en tensión con la muerte cercana, que no llegó nunca, como tampoco el final de este libro que hoy yo le ofrezco a usted, don Malaquías, este libro que contiene muchas de las historias que Sherezade contó para seguir con vida, pero no todas, porque son infinitas como este libro que siempre estará inacabado, señor don Malaquías, para que esta niña, por ejemplo, esta niña que sabe leer se aprenda los cuentos de Las mil y una noches y los pueda compartir cada noche con ustedes como la bella princesa Sherezade.
No sé por qué razón el árabe propuso que yo contara los cuentos. Creí que Malaquías no lo habría tomado en serio –yo apenas juntaba letra con letra–, pero sin duda lo escuchó, porque nueve años después las palabras del árabe seguían flotando en el aire del circo y terminaron por hacerse realidad.
En la función de la noche que siguió a mi debut como Sherezade, cuando tenía diecisiete años y el brazo todavía fracturado, el circo se repletó para escuchar el final de la historia que había comenzado la noche anterior. Pero en vez de terminarla, abrí un nuevo cuento dentro del que ya estaba narrando, de modo que el primero quedó inconcluso.
Fueron cinco funciones seguidas a circo lleno, y sospecho que podrían haber sido muchas más. Pero los números circenses no se podían renovar tan rápido como los cuentos y la gente ya empezaba a pifiarlos. Así que nos fuimos a otro pueblo, y yo continué la historia donde la había dejado, sin preocuparme de que este fuera un público totalmente nuevo. Sólo expliqué brevemente las razones por las que Sherezade contaba sus relatos.
En ese pueblo, fueron seis las noches de circo lleno.
Malaquías y el resto sacaban cuentas felices. Empezamos a ganar mucho dinero porque la gente volvía cada noche al circo a escuchar los cuentos. Yo me pasaba el día entero aprendiendo de memoria Las mil y una noches. Nunca había sido tan feliz.
Antes de que pasara un año, Malaquías ya me había comprado un camarín para mí sola. Yo ya tenía dieciocho años y la Fátima veintidós, y seguíamos durmiendo juntas en nuestra vieja tienda. Fue la alegría de la Fátima, que ahora iba a poder dormir sola, lo que me impidió rechazar el regalo de Malaquías. Aunque hubiera preferido hacerlo, porque yo sabía que no era un regalo para mí. Era un regalo para él.[/vc_column_text][laborator_heading title=»Libros de este autor» sub_title=»en La Pollera»][laborator_products columns=»3″ products_query=»size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:426″ css=».vc_custom_1466810259210{margin-top: -40px !important;}»][/vc_column][/vc_row]