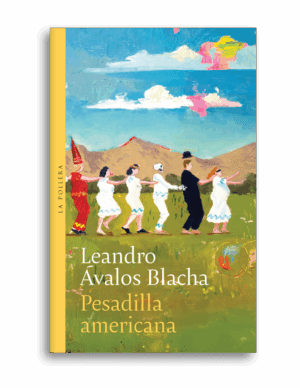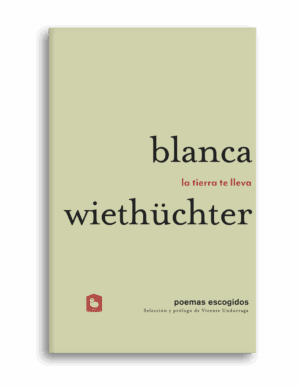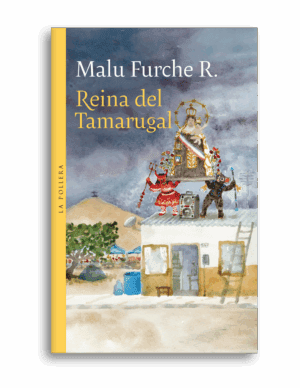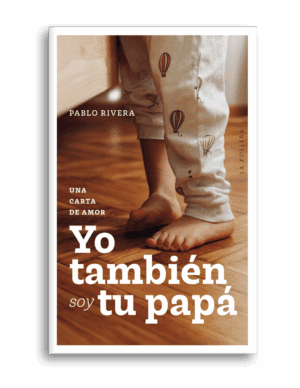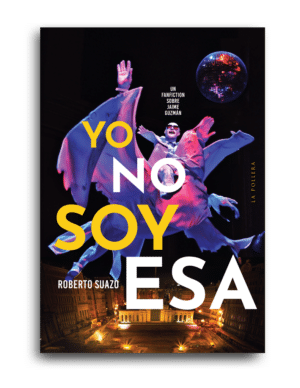Adelanto de Ecos de Álex Saldías
Encuentra el primer capítulo en PDF
Philippe Valois miraba por la ventana. A la orilla de la playa habían comenzado a surgir las fogatas de un pueblo del que nadie le advirtió. Nunca los vio de cerca. Trataba en lo posible de no acercárseles. Solo veía las pequeñas incandescencias a lo lejos. Pensaba que en cualquier momento los salvajes que las encendían lo atacarían. Las fogatas se acercarían cada vez más hasta convertir su propia casa en una hoguera gigante. Temía por la integridad de sus criados y de su esposa. Necesitaba averiguar sobre su origen.
Un día en que las lluvias y los vientos amainaron, decidió emprender un pequeño viaje hacia el continente. Tenía que avanzar a caballo hasta el estrecho que separaba a la isla y luego cruzar en una humilde embarcación. Una vez allí, siguió hasta el pueblo donde tenía la seguridad de que existía una iglesia comandada por jesuitas franceses. Cuando abrió la densa puerta de madera, vio al hermano François hincado bajo la cruz. Ambos se saludaron afectuosamente y, luego de presentarse, Philippe contó sus inquietudes al sacerdote. Le habló sobre las fogatas que se encendían a lo largo de toda la costa durante la noche. Le dijo que, aparte de él, había varios comerciantes más en la isla, también europeos, con las mismas inquietudes. Después de escucharlo atentamente, el hermano François contó, en su lengua materna, que una vez preguntó al jefe de una tribu yámana del norte de la isla cómo se llamaban los que encendían fogatas en la playa durante la noche. Entre las respuestas del indígena comprendió la palabra ona. Explicó al licenciado Valois que la isla llevaba el nombre de Tierra del Fuego por esas mismas fogatas que lo atormentaban. Le aclaró que eran un pueblo pacífico. De todas formas, el jesuita le dijo que nunca perdiera el cuidado: los salvajes son impredecibles, cualquier cosa podría alterarlos.
Philippe volvió a la isla más tranquilo. Observar las fogatas por la noche se volvió una rutina que lo inspiraba para escribir pequeñas crónicas artificiosas y algo líricas, alimentadas por el aburrimiento, el frío y el encierro. Sus negocios en la industria lobera estaban a punto de dar frutos. Pronto podría dejar gente trabajando ahí, para después volver a Europa y vivir una vejez ostentosa y libre de toda preocupación. Le repetía esto casi todas las noches a su mujer, quien iba perdiendo los ánimos del mundo nuevo con cada semana que pasaba. Él le habló de Cristóbal Colón, Bonaparte y hasta de Marco Polo. Somos nosotros, le dijo, así deberían haberse sentido ellos pisando un continente desconocido. Pero mientras Philippe convencía a su mujer de lo maravillosa que era su situación, comenzaron a escuchar gritos a lo lejos. Ni siquiera el tempestuoso viento agitando los árboles o la madera crujiente de la casa enmudecieron lo que parecían, a todas luces, rituales salvajes.
Durante las semanas de bullicio, Philippe Valois no pudo pegar un ojo para dormir. A su esposa le aterraban los cánticos. Se paseaba de un lado a otro de la habitación hasta que su esposo le pedía por favor que volviera a la cama. Un día lo amenazó con irse de la isla si es que no hacía algo. Pero él no quería acercarse a los salvajes por nada del mundo. Discutieron durante varias noches, hasta que Philippe decidió ir de nuevo al continente para pedir ayuda al hermano François. Él, nuevamente, lo escuchó atento y con muy buena disposición. Quiso tranquilizar al comerciante con una propuesta. Le comentó que conocía a un antropólogo belga que vivía a dos pueblos de ahí. Insistió en que a él sin duda le interesaría el tema y que, si bien sería quizá imposible callarlos, por lo menos podría saber de qué se trataba todo ese alboroto. Valois no quedó muy satisfecho. Pensó en algo más efectivo, pero echarlos a escopetazos era un plan alternativo que no quiso hablar con el hermano François. Así que esa misma tarde, ambos fueron donde el antropólogo belga. Su nombre era Thomas. Vivía en una gran casa a la entrada del camino a las parcelas alemanas Dyman, unos kilómetros al noroeste. Apenas abrió la puerta, pudo notar que sus visitantes eran europeos. Los saludó con gran entusiasmo. Les sirvió mate y les dijo que llevaba años sin hablar francés. Con sus vecinos le bastaba el alemán y con los chilenos, que veía de vez en cuando, usaba el español, pero el francés nunca. Pasaron unos minutos conversando de los idiomas y el clima. Luego de eso, el hermano François comentó al antropólogo la inquietud que traía su amigo. Thomas escuchó todo lo que dijo el jesuita, luego miró a Valois y sonrió. Les explicó a sus invitados que ese ruidoso festejo se llamaba Hain, era básicamente un ritual de iniciación para los niños en pubertad y podía durar de tres a cinco meses. Los rituales nocturnos son esporádicos, lo más duradero es el entrenamiento en la cacería, sentenció. A Philippe no le cabía en la cabeza que los salvajes pudieran estar festejando por tanto tiempo. Los imaginó bailando sin cansarse alrededor de una fogata por días. Thomas siguió hablando sobre los pueblos australes y sus costumbres. Mencionó algunos nombres de tribus que al comerciante le parecieron asiáticos: kawéskar, yámanas, selknam. Hablaron sobre la capacidad que tenían para soportar el frío. Me gustaría ver a los rusos con las mismas prendas que los selknam, dijo Thomas. Los tres rieron y continuaron conversando y bebiendo mate con vodka. Thomas les ofreció alojamiento a sus dos invitados. Ellos aceptaron. Antes de dormir, Philippe Valois miró por la ventana. No vio más que sauces y arrayanes. Pensó en las fogatas e imaginó los cánticos. El sacerdote y el antropólogo no pudieron darle ninguna solución. Se acostó esperando escuchar inconscientemente los aullidos arcanos en la lejanía, pero solo se oía el incesante golpeteo de las ramas chocando contra la ventana. Mientras se hundía de a poco en la penumbra total del sueño, pensó en la inutilidad que habían tenido sus dos viajes al continente y los encuentros con el cura y el antropólogo. Pensó en la cara que pondría Helena cuando lo viera llegar al fundo con las manos vacías. El sueño que lo iba poseyendo de a poco no pudo contrarrestar la frustración por no ser capaz de solucionar un problema que otros latifundistas hubieran resuelto de inmediato. Finalmente se quedó dormido imaginando que los golpes en la ventana eran escopetazos al cielo, y el sonido de las hojas movidas por el viento una multitud de indios corriendo aterrados por la playa.
Después de un agradable desayuno a base de queso de cabra y café, quisieron despedirse, pero el antropólogo dijo que lo esperaran, porque prepararía sus cosas e iría a la isla con Philippe. Quería aprovechar la oportunidad para investigar a los indígenas. El sacerdote pidió permiso al comerciante para acompañarlos en su expedición. Hasta ese momento, Philippe no había pensado en una expedición, pero Thomas logró entusiasmarlo de camino a la finca. Habló de la riqueza cultural y antropológica de aquellos pueblos, y de lo mucho que podría servir conocerlos, entenderlos y respetarlos en vez de atacarlos. Quizá en el futuro podrían explotar una gran fuente de conocimiento indígena desde su finca y los alrededores.
—¡Podemos hacer algo grande con esto sin caer en la violencia, señor Philippe! —exclamó Thomas con un breve fulgor en los ojos.
A pesar de lo que había pensado la noche anterior, Philippe les dio una oportunidad. En el fondo quería hacer todo lo posible para no desencadenar la barbarie dentro de la isla. Algo le decía que nunca podría vivir con ello.
Los tres hombres llegaron a la finca de Philippe. Helena los estaba esperando en el umbral de la puerta de la casona. Philippe presentó a los invitados y su esposa los saludó muy cordialmente, luego miró a su marido con un gesto reprobatorio y lo invitó secamente a la habitación. Philippe se disculpó con los dos hombres y siguió a su esposa. Apenas se hubo cerrado la puerta tras él, ella exclamó con los labios muy fruncidos: “Philippe, no pude dormir en toda la noche”. Luego agregó que la madrugada anterior los indios habían estado más ruidosos que antes, que era necesario tomar cartas en el asunto de inmediato si es que no quería que ella se devolviera sola en barco a París. Él supuso que era un reproche por su ausencia. Sus celos le causaban ternura. La tomó en sus piernas y le prometió que sería cuestión de semanas, había traído a un antropólogo y un jesuita para salir en una expedición y corretear a los indios de alguna manera.
—Por el pensamiento o la violencia, dice el escudo de Chile, ¿no? —argumentó Philippe.
—Creo que es por la razón o la violencia, algo así.
—Bueno, si François y Thomas no pueden hacer nada, los salvajes se las verán conmigo.
—Así debió haber sido desde el principio, Philippe.
—¡Pero, mujer, por Dios!
Thomas lideró la expedición. Los tres europeos iban seguidos por una cuadrilla de criados chilenos que trabajaban en la finca de Philippe. Thomas y François estaban extasiados. Conversaban tranquilos, pero Philippe se mantenía en silencio. Temblaba por una mezcla de frío y nervios. Caminaba por la playa moviendo la arena con sus zapatos italianos, mientras apretaba con la mano derecha un reloj de bolsillo. Pensó que los indígenas podrían entusiasmarse con él y robárselo. Se quitó las gafas siguiendo la misma lógica, pero se le cayeron al momento de guardarlas en su estuche. Al recogerlas, escuchó conversaciones a su lado, como si la brisa que corría a la altura del mar se las hubiera traído. Eran tres hombres sentados alrededor de una fogata. La escasa luz del sol filtrada por las nubes hacía parecer invisible el fuego. Solo se veían las turbulencias del calor distorsionando el aire y a los tres jóvenes indígenas agachados a su alrededor. Frotaban sus brazos y su pecho con tinta blanca y roja. A Philippe le pareció que se estaban preparando para una batalla. Sintió miedo. Tocó el hombro de Thomas y le indicó su descubrimiento. Thomas, sonriendo, dio indicaciones a todos y dijo que lo dejaran hablar a él. Comenzaron a acercarse. Cuando ya estaban a unos diez metros de distancia, el más alto de los hombres se incorporó y se adelantó hacia los inmigrantes. Thomas se mostró muy humilde y trató de comunicarse a través de gestos y palabras extrañas. Él podía hacerse entender en el lenguaje de los yámanas y los kawéskar pero, al parecer, los onas hablaban de una manera distinta. Sin embargo, después de una pequeña conversación en base a sonidos parecidos al viento y las olas, Thomas se dirigió hacia François, Philippe y los demás para decirles que el joven selknam llamado Taiyín, los había invitado a que conocieran al resto del clan. Los llevó por una senda llena de arena, conchas y hierba, hasta donde estaban las casuchas reunidas en un semicírculo. El paisaje de la playa iba siendo invadido por el bosque o viceversa. Mientras más seguían la senda de su anfitrión, más arbustos y árboles aparecían. Por una de las casuchas se asomaron pequeños rostros pintados con líneas y puntillos que cuchicheaban y reían. Eran las mujeres del clan. Thomas les advirtió a todos que no miraran demasiado a las mujeres, aunque ellas los examinaran de pies a cabeza. Los chilenos se veían los zapatos y de vez en cuando devolvían las miradas a las muchachas. Ellas se reían y Philippe reprendía a sus criados, quienes en seguida volvían a bajar la cabeza. Taiyín volvió después de cinco minutos. Esta vez lo acompañaba su padre, Kenyú, un hombre más grande que él y más grande que todos los de la expedición. Su semblante no expresaba tanta amabilidad como el de Taiyín. Llevaba cuero de guanaco atado a las piernas y la espalda. El torso y los brazos los tenía desnudos y lampiños. Ya había lidiado otras veces con extranjeros. Al primero que miró fue a François. Reconoció que era un jesuita. Hace un par de semanas, un grupo de jesuitas había ido a la isla y se habían llevado a tres jóvenes del clan vecino. No se los habían llevado a la fuerza. Les habían hablado y con eso los embrujaron, explicó Kenyú a Thomas. Él le dijo que no planeaba llevarse a nadie, sino que quería conocer el origen de los cánticos. Le bastó decir una vez la palabra Hain para que Kenyú entendiera todo lo que el antropólogo quería. Al final, el jefe de la tribu invitó a Thomas para que se quedara a ver los ritos que tendrían lugar durante la noche. Él estaba encantado. Le pidió un momento a Kenyú para explicárselo al resto del grupo. Philippe estaba sorprendido de la habilidad que tenía Thomas para socializar con los indígenas. Pensó que la decisión de Thomas era peligrosa. Sin que nadie lo haya invitado, dijo que él no participaría. Se despidió de sus invitados continentales y se devolvió junto a sus criados. Todavía apretaba firmemente el reloj. François quiso quedarse con Thomas, quien no creyó que hubiera problema, pero debía tener cuidado, porque al parecer los religiosos no eran muy bienvenidos en ese clan, según lo que había percibido Philipe.
De vuelta a la finca, Philippe preguntó a los chilenos si los había tranquilizado la expedición. Ellos respondieron que sí, pero José, el más joven de los criados, agregó que de todas formas harían ruido en las noches.
—Por lo menos ya sabemos que es solo ruido, amigo mío —respondió Philippe.
—No crea nada usted don Philippe, mire que ayer mismito nosotros contamos veintidós ovejas nomás. Parece que estos indios se robaron tres.
—¿Están seguros?
—Cruz pal cielo, jefe —concluyó José besándose el índice y el pulgar de la mano derecha juntos, para luego apuntar a las nubes.
Philippe llegó a su casa. Estaba algo preocupado por lo que diría Helena. Ella leía el libro que le había enviado su hermano la semana pasada. Hundida totalmente en Salambó, no escuchó llegar a su marido. El licenciado se sirvió una copa de bourbon y se quedó meditando. Recordó la tez morena y la altura de Kenyú, los rostros de las muchachas escondidas, la pintura en la piel. Eran completamente hermosos. Su arcaísmo los dotaba de cierto halo primigenio. Apenas cinco grados y el pecho descubierto. Él no hubiese podido quitarse ni el abrigo. En el fondo sí quería quedarse a conocer los rituales de la noche y gran parte de su negación se debió a las posibles recriminaciones de su esposa. No debía desviar sus pensamientos de las negociaciones y las próximas contrataciones de chilenos. La construcción de la fábrica procesadora de grasa de lobo estaba casi lista. Necesitaba hombres, necesitaba concentrarse y vaciar ese vaso. Helena pasó con una taza de té sobre un platillo de porcelana. Preguntó sobre los indios queriendo mostrarse despreocupada. Philippe respondió, le dijo que se quedara tranquila, que los indígenas nunca le harían daño. Ella respondió con ironía y sin mirarlo a los ojos, como si lo único que le importara fuera dejar la taza de té vacía en la mesita de la cocina:
—Quizá a nosotros no, pero a nuestras ovejas sí.
Después de escuchar eso, Philippe se levantó ofuscado y dejó el vaso a un lado. Caminó furioso hasta la granja. Preguntó a José, quien guardó disimuladamente una garrafa de vino detrás del establo, si de verdad creía que habían sido los indígenas quienes habían robado.
—Si no fueron los indios, fueron los cuatreros, pero de ayer a hoy día, tres ovejas menos. Pero, mi patrón, por lo que yo sé, acá no andan cuatreros.
Philippe no sabía si creer o no a José sobre las ovejas. Era un criollo borracho y sangrón. Decían que tenía sangre yámana, pero se crio como chileno de tomo y lomo. Quizá él mismo las había robado.
Al mismo tiempo que aparecían las estrellas, aparecían las fogatas en la playa. El mar y el cielo se confundían en una sola noche, como un espejo cóncavo. La botella de bourbon se iba llenando de aire, mientras que los ojos de Philippe se deshidrataban por estar tan fijos en el horizonte. Aguzó el oído y murmuró ahí están, cuando los gritos y los cantos se apoderaron de la isla. El viento los llevó hasta Philippe haciendo crujir su casa y su corazón. Llegó primero el viento, luego el entusiasmo y después la envidia. Quería estar con ellos, desnudo, su espalda envuelta en piel de guanaco y el pecho caliente por la madera quemándose. Imaginaba todo lo que habían visto Thomas y François. Estuvo más de dos horas sentado al lado de la ventana. La crónica que escribió esa tarde tuvo tres páginas de extensión. La redactó escuchando el leve murmullo de los onas en la lejanía y los susurros de su esposa dormitando. Las velas no tardarían en consumirse. Miró de reojo el cuarto de Helena. Ella estaba de costado con ambas manos bajo la almohada. Las gruesas sábanas de piel la mantendrían caliente toda la noche. El libro de Flaubert estaba cerrado con el marca páginas en el comienzo de la guerra en Cártago. Phillippe cerró la crónica con la sentencia: “Je vais aller voir”.
El sonido de la puerta cerrándose tras de sí, le hizo recordar lo infinitamente solo que se encontraba. Fuera de casa, lejos de la tibia carne de su esposa, a miles de kilómetros de la patria y su familia. Nada más que un revólver en el bolsillo interior de su chaqueta lo tranquilizaba. Al salir, el viento hizo que se le apretara junto al pecho. Sentía, a pesar de la humedad que traía la neblina, ciertos extraños hilos de calor rozando sus mejillas. A medida que Philippe avanzaba, los pequeños rayos cálidos que cortaban el hielo del aire se hacían cada vez más frecuentes e intensos. El revólver se contraía más contra su cuerpo y las sombras de los indígenas comenzaban a hacerse visibles y reales. Primero como líneas amorfas estiradas por el brillo del fogón, luego como furtivas y pequeñas bestias con arcos colgados a la espalda. Trató de seguir un camino paralelo al que había recorrido en la mañana junto a Thomas y François. Su intención era que no lo descubrieran. La curiosidad y el orgullo movían sus piernas. Además quería confirmar si de verdad eran los indios quienes robaban sus ovejas. Pensaba que eso le ayudaría a mejorar el ánimo de su señora y por ende el suyo.
Las olas, el viento frío, la memoria y el fogón más allá. No recordaba otro momento en que se sintiera más vivo. La embriaguez le hacía sonreír como estúpido mientras se escondía torpemente entre densos arbustos crecidos a treinta metros del fogón. Trató de concentrarse en las conversaciones y los cantos de las mujeres. Desde esa distancia, casi podía distinguir sus cuerpos pintados, pero no con la suficiente nitidez. Decidió acercarse más. Se movía encorvado, sigiloso y con el revólver enterrado en el pecho. Avanzó hasta quince metros del clan. Pudo reconocer al gran Kenyú y a su hijo Taiyín. Estaban sentados en un círculo; al medio ardía el fogón y frente a él hablaba un anciano. El mar se agitaba tanto esa noche que Philippe no había alcanzado a notar que hace algunos minutos no se oían cantos ni voces distintas a la del anciano. Las olas hacían su propio ritual.
El anciano movía sus brazos hacia el cielo, miraba al resto del clan a los ojos mientras parecía contar una historia u organizar una revolución. Nada podía inferir Philippe de las palabras del viejo. Se dedicó a ponerle atención a sus gestos y a los rostros de los demás. Quienes lo escuchaban eran en su mayoría niños de entre diez y catorce años. Llevaban líneas blancas y rojas dibujadas en el cuerpo cayendo de manera vertical. Entre ellas corría una seguidilla de puntos. El viejo tenía la cara arrugada, la espalda cubierta con piel de guanaco y se afirmaba con un bastón de hueso. A veces lo levantaba y otras veces golpeaba juguetonamente las cabezas de los niños. Ellos se reían, y los adultos que los acompañaban también. Hombres grandes, que Philippe supuso que eran sus padres, estaban parados detrás de ellos. Sujetaban sus hombros con fuerza y orgullo. Las mujeres estaban en un grupo aparte. Cuchicheaban y se reían con el resto. A veces el anciano también las apuntaba con su bastón de hueso. Philippe sacó de su bota una pequeña botella de bourbon. La había llenado antes de salir. Ya casi no sentía frío. Estaba a punto de ir a sentarse con los indígenas, con Thomas y François, al lado de Taiyín y Kenyú. Pensó que los obligarían a desnudarse y a pintarse como ellos para participar, pero no fue necesario. Lo único distinto que notó en ellos desde que los había visto en la mañana, era que llevaban puesta una capa de piel de guanaco a la espalda. Indios solidarios, se dijo, y tragó un poco más de licor antes de marcharse. De vuelta a casa, siguió el mismo camino que había tomado. Ya podía visitar a los indígenas como si fuera un grupo de vecinos, pensó. Desde esa noche se dedicaría solo a su fábrica procesadora de grasa de lobos marinos. Pensó en que sería una pérdida de tiempo molestarlos. Ellos tenían sus costumbres y era correcto respetarlas. Lo de las ovejas no era nada. Ellos necesitaban cazar, quizá las tomaron. Reforzaría la guardia nocturna y pondría puntas de madera para que nadie robara. Además estaba convencido de que el ladrón había sido José. Ya le habían advertido de la sagacidad e ingenio que tenían los chilenos para mentir.
Desde el fogón surgió un clamor tan grande como el de las demás noches, gritos de hombres y mujeres acompañados por una multitud de pisadas quebrando la hierba. Los niños que estaban sentados alrededor del fuego, habían salido a la cacería de los demonios. Sabían que no debían dispararles al cuerpo, sino que ahuyentarlos con gritos y flechazos a la tierra. Los llamaban Shoort, eran lacayos de la cruel diosa Xalpén, reina de las tinieblas. Ahuyentar a los Shoort era gran parte del Hain. Esa noche, el grupo de niños pertenecientes al clan de Kenyú, debía sumergirse en la oscuridad de la playa y los árboles en busca de los demonios. Los niños se movían sigilosamente por la yerba. Sus alientos subían como ángeles de vapor y se disolvían junto al viento. Se tensaban los músculos recién desarrollados. Debían disparar sus flechas como les habían enseñado sus mayores. Cada sombra que se creaba bajo el brillo de Kreen, la luna, los hacía temblar de miedo; un susurro, el paso furtivo de un animal o el fugaz impulso de un pájaro sobre una rama, luego la figura inconfundible del Shoort.
Philippe iba con la botella colgando entre los dedos y la sonrisa en la boca. Ideaba la forma de meterse a la casa sin que Helena se diera cuenta. Absorto en esos pensamientos, el avistamiento de una sombra lo dejó aturdido. La borrachera se esfumó. La sombra estaba escondida en un solitario arbusto de la playa y corrió hasta sumergirse en el mismo robledal donde se encontraba Philippe. Él logró identificar la figura de un hombre, pero con dos protuberancias que salían de su cabeza, como si fueran los cuernos del toro español más recio. Tenía el cuerpo pintado con líneas gruesas y paralelas cruzándolo como anillos. Se movía como un gracioso arlequín bajo la luz de la luna. Esa era la primera noche de Hain.
Al otro lado del bosque, un pequeño y delgado adolescente sel-knam, llamado Koux, creyó ver la sombra de un demonio. Corrió tanto que no alcanzó a darse cuenta de que se iba quedando solo. Se escondió en unos arbustos. Frente a él nacía un páramo que terminaba al norte de la isla, junto a los terrenos europeos. Las piernas le temblaban. No tenía idea de cómo devolverse al fogón que se había convertido en cenizas para comenzar la cacería en la oscuridad. Se puso a llorar silenciosamente en medio de la nada. En cualquier momento podía aparecer un Shoort y entregarlo a Xalpén. Sus compañeros decían que ella se lo traga a uno entero y que luego escupe los huesos. Estaba pensando en eso cuando pasó cerca de él la grotesca figura de algo que parecía un hombre o un guanaco herido. Iba encorvado y lanzando maldiciones en un idioma desconocido. La luz de la luna distorsionó aún más la forma del extraño ser. Koux decidió dejarlo pasar. Cuando estuvo a unos dos metros del arbusto donde él se escondía, el demonio sacó un objeto transparente, se lo llevó a los labios y comenzó a beber. Koux no soportó el pánico que le provocaba esa figura antropomorfa e hinchada. La flecha que lanzó desde los arbustos fue disparada con tanta fuerza que hizo explotar la botella. La oreja derecha de Philippe quedó colgando destrozada; su mano derecha tenía heridas profundas que al mismo tiempo ardían por el licor que cayó en ellas. Antes de correr, desabrochó sus chaquetas y sacó el revólver. Disparó tres veces al cielo. Las explosiones llenaron de luz y ruido toda la isla. Philippe era nuevamente preso del horror. Escuchó los pasos del indígena como el aleteo de una paloma encerrada. Llegó a la finca hecho un manojo de tierra, sudor, sangre y alcohol. Tenía el pecho descubierto por sus chaquetas desabrochadas. Llevaba el revólver en una mano. Olía a pólvora y bourbon. Helena abrió la puerta y gritó con auténtico pavor. Se quedaron mudas las olas y los cantos. No había nada más que sangre frente a ella; una isla entera hecha de sangre.
El jesuita y el antropólogo conocían el origen de aquellas explosiones. Intuyeron que las había provocado Philippe y su gente, pero aturdidos se preguntaban por qué. Discutieron unos minutos respecto a lo ocurrido. Las miradas de los indígenas parecían hundirles dagas invisibles en todo el cuerpo. El anciano decía algo al oído de Kenyú. Los demás examinaban al par de europeos, quienes no paraban de hacer gestos con las manos; darles explicaciones, decirles que estaban de su lado. Nada importó mucho. Thomas lo comprendió antes que el jesuita. Cuando Kenyú puso un cuchillo de hueso en la garganta de François, les hizo un gesto a ambos para que se levantaran y se fueran. Una lenta y espesa gota de sangre cayó por el cuello del jesuita. Thomas se llevó las manos a la cabeza. Ambos se dirigieron de inmediato a la finca de Philippe. Durante el camino, François lloró y rezó mientras se tocaba el cuello. Bajo la luz de la luna, el rojo de la sangre, se veía negro entre sus dedos.
Avanzaron en silencio pensando en lo que le dirían a Philippe cuando llegaran a su casa. Mientras se acercaban, pudieron observar a una multitud de criados que estaba afuera de la puerta de entrada. Se abrieron paso entre el gentío y tocaron la puerta. Helena los recibió. Estaba pálida, con los ojos llorosos y la barbilla temblando. Les contó lo ocurrido. El jesuita y el antropólogo no se lo esperaban. Helena los llevó donde Philippe. Estaba en la habitación del fondo sentado sobre una silla y recibiendo curaciones por parte de una criada. Cuando los dos hombres se asomaron por la puerta, los ojos de Philippe se encendieron. Apartó a la criada y se levantó de la silla para mostrar sus heridas a los visitantes mientras los recriminaba por tratar de acercarse a esos indios, que en ese momento trató de bestias y trogloditas.
—Son personas, como tú y tu mujer
—¡Son indios, Thomas! ¡Son animales!
—Por Dios, Philippe, los indígenas estaban enseñando cacería a sus hijos. ¿Qué hacías tú escondido entre los árboles?
—No estaba escondido entre los árboles, estaba afuera de mi casa. Lejos de esas bestias. Me sentí algo mareado y salí a tomar aire. ¿No puedo salir unos pasos afuera de mi casa porque voy a molestar a los indios? No, Thomas, no, François, son ellos o soy yo. Mañana mandaré a exterminar a esas lacras. ¡No puedo arriesgar mi negocio a los caprichos de los onas!
—¿Fuiste a buscarnos?
—¡Que no estaba cerca de ellos, hijo de puta!
—¡Puta tu madre, comerciante de mierda! ¡Vimos de dónde salieron los destellos! ¡Estabas escondido en el robledal!
—¡Cálmense, par de bestias! Que el señor te perdone, Philippe, si asesinaste a uno de esos niños.
—Disparé al aire, para tu información. No maté a nadie, pero si ese indio cobarde me hubiese pillado de frente y con luz, no dudaría en matarlo una y mil veces. ¡En matar a toda su especie de mierda! ¡Niños y viejos! ¡Ahora váyanse de mi casa si no quieren llenarse de plomo aquí mismo!
—Que Dios te bendiga, Phillippe…
—¡Que Dios bendiga mi revólver, François! ¡Que Dios bendiga mi revólver y mi escopeta!
Thomas cerró la puerta y escupió la entrada de la casa de Philippe. “Es una maldición huilliche”, le comentó a François. Ambos caminaron hacia la costa. Cuando ya amanecía, le pagaron a un pescador para que los cruzara hasta el continente. François rezaba por la vida de los onas y Thomas observaba cómo lentamente se alejaba de la isla.
Philippe dejó de mirar la ventana por las noches. Las fogatas perdieron todo su misticismo. Comenzó a emplear el lema que utilizaban los buscadores de oro de la zona: civilización o muerte. El silencio se apoderó de sus pensamientos. El disparo lo hizo concentrarse, borrar todo el embeleso adquirido por la belleza de los onas. Recordaba con terror al demonio que llevaba puestos los cachos planos. Mientras Helena curaba sus heridas, él se abstraía en recuerdos confusos donde la noche, el dolor y la luz de las explosiones se combinaban. Para Philippe, desde ese momento, el único método para combatir el pavor, fue el odio. Odio infinito por destruir lo que en su mente había construido: el respeto y la satisfacción de encontrarse rodeado de salvajes amigables como Taiyín y Kenyú. Se preguntó por la flecha. De pronto sintió ganas de buscarla, tantear su sangre seca con los dedos para comprobar que, por un momento, fue parte de algo eterno. Ahora cada rincón de la isla estaba chorreando esa sangre que manó desde su oreja. Los cantos atraían lluvias de sangre, las ballenas estaban envenenadas, los bailes eran ofrendas al dios de la muerte, el fuego era la bola de cristal donde él, Phillippe Valois, adivinaba el futuro de la isla a través de su rencor: fuego, dolor y olvido.
Días después, Philippe comenzó a organizar juntas con otros comerciantes de la isla. Su finca se llenó de loberos, balleneros y mineros auríferos. Rumanos, belgas, franceses, ingleses, italianos, argentinos y chilenos aristócratas. En las reuniones, todos ideaban nuevas formas para deshacerse de los indios. Julius Popper era siempre el invitado de honor. Su fama recorría la isla por ser el más exitoso explotador aurífero de la zona, y uno de los más grandes cazadores de indígenas. En una ocasión, contó la historia de cómo había acabado con un clan completo de onas en menos de una hora. En total fueron veintiocho. Junto a sus hombres sacaron algunas fotografías para regalárselas después al presidente de Argentina. Primero se acercaron silenciosamente a una de las carpas donde se reunían los indios, era muy temprano en la mañana, todos dormían cuando botaron la carpa a patadas y balazos, solo alcanzó a huir uno de ellos.
Todos aplaudieron cuando Julius terminó de contar la historia. Luego Philippe contó la suya. Mostró sus manos y su oreja heridas. Era el único hombre herido por los onas hasta la fecha. Algunos de sus invitados se exacerbaron. Comentaron entre ellos que la matanza de esos salvajes era algo urgente. Durante los meses siguientes, los comerciantes europeos inventaron nuevas y muy diversas formas de asesinar indígenas. La idea de Alexander McLennan fue una de las más creativas. Hace mucho tiempo que sus estancias mineras habían sido hostigadas por clanes vecinos. Junto a algunos jesuitas, decidió sellar un pacto de paz con los onas. Invitó a todo el clan a festejar un banquete. Mientras cenaban, el europeo les enseñó a los indígenas cómo se brindaba. Con tono gentil y gracioso, Alexander hizo llenar las copas de sus invitados, luego les hizo levantar el brazo hacia adelante y gritar “Cheers!” antes de beber el contenido de la copa. Los onas repitieron el brindis unas diez a quince veces. Ellos creían que sería una falta de respeto no hacerlo cada vez que su anfitrión lo hiciera. Al quinto brindis, los más jóvenes comenzaron a caer al suelo y a reír, luego los hombres adultos y algunas mujeres. De un momento a otro, los selknam del clan del este estuvieron completamente vencidos por el vino. Alexander hizo un gesto con la mano a uno de sus criados. Después salió sigilosamente de la carpa de tela roja que había armado para el banquete, y dio las órdenes correspondientes para que prendieran fuego a sus invitados. Aproximadamente cien indígenas murieron carbonizados esa noche. Algunas copas de vino quedaron entre los dedos negros de quienes las sostenían. Poco a poco, las industrias comenzaron a tomar terreno a lo largo de toda la Isla Grande de Tierra del Fuego. Se acuñaron monedas y estampillas con el sello de Julius Popper. A veces Philippe balanceaba una moneda entre sus dedos y, sin quererlo, miraba por la ventana. Helena sonreía todo el tiempo. Ese día estaba arreglando las maletas para embarcarse en un viaje que los llevaría a Buenos Aires y luego, después de algunas escalas, de nuevo a Francia junto a sus familiares y amigos. La fábrica de Philippe estaba lista. La grasa de lobo estaba en su auge máximo. Solo le bastaría realizar uno o dos viajes por año para corroborar que todo siguiera funcionando. Los papeleos bancarios los podía hacer desde su país. Había logrado por fin su objetivo. Su esposa le decía que le había costado solo la mitad de una oreja. Philippe estaba seguro de que ella repetiría esa broma a todos. A veces pensaba en ir a visitar a Thomas y a François para pedirles disculpas por su comportamiento, pero la vergüenza no lo dejaba. Quizá era mejor dejar las cosas como estaban. De todas formas, los cantos ya no se escucharían más.
La nostalgia lo hizo mirar una vez más hacia la costa. El brillo de la luna era tan intenso que se repetía con fulgor en la espuma blanca de las olas. Ya nada más brillaba en la arena. Solo se veía la sombra del robledal a lo lejos. Recordó estar escondido como un niño mientras oía las palabras del anciano. También recordó al ser de los cuernos planos que lo atemorizó, luego la flecha, la sangre y el dolor. Esa misma noche Philippe soñó con el demonio. Despertó agitado y sediento. Sudaba como si hubiese corrido a lo largo de toda la isla. En su sueño huía. El demonio corría y saltaba tras de él. Repetía palabras en el lenguaje de los vientos. Durante todo lo que duraba el sueño, él podía entender lo que el demonio decía, pero cuando despertaba, no podía hilar ningún pensamiento tras el horror. El sueño comenzó a repetirse con más frecuencia. Hubo semanas enteras en que tenía el mismo sueño, pero con algunas variaciones. En algunas, el demonio le disparaba una flecha en la cara, en otras lo veía de lejos, caminando entre las piernas de la torre Eiffel, o escondido bajo algún puente de la calle Marselles. Hubo una vez en que despertó gritando, pues el demonio había entrado a la habitación de Helena bailando. Él no podía avanzar, solo veía cómo el demonio se introducía en la habitación de su esposa. Luego sintió los gritos de ella y despertó, pero cuando despertó, el demonio estaba a su lado, mirándolo y acercándose. Fue un sueño doble. A veces llegaba a tener sueños triples. Soñaba, despertaba en un sueño, despertaba en otro, y luego volvía a la realidad por fin. Tenía que tocarse los brazos y la cara para estar seguro de que era real. Lo único que tenían en común todos sus sueños intercalados, era que en todos estaba el demonio de los cuernos planos y las líneas como anillos cruzándole el cuerpo. No pasó mucho tiempo cuando comenzó a adelgazar, a perder el apetito y a descuidar sus negocios. Helena estaba preocupada. Los chinos habían comenzado a manufacturar grasa sintética y la grasa de lobo estaba vendiéndose cada vez menos. Se iban sumiendo lentamente en la pobreza.
Meses después, los policías franceses bromearon con la vestimenta que llevaba Philippe cuando lo encontraron. Asumieron que era un loco o un travesti perturbado. Solo Helena pudo explicarlo entre llantos y gritos. Phillippe le había contado sobre el demonio de sus sueños. Lo había descrito y ella lo reconoció. Ahora sus pies giraban sobre el suelo haciendo un semicírculo, luego un cuarto de círculo y luego se movían como un par de campanas abandonadas. La pintura roja era su sangre, la pintura blanca era su piel y los cuernos un paraguas torpemente atado a la cabeza.
;