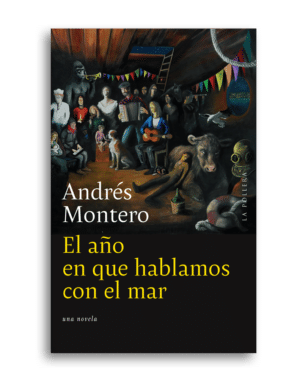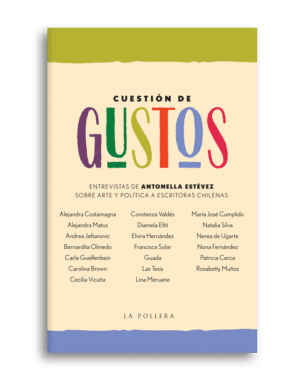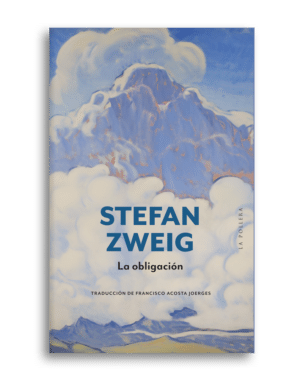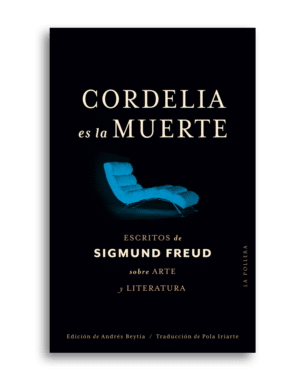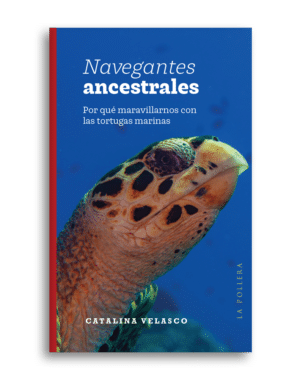Mary Allan va Baltimore: adelanto de la narrativa de Rosamel del Valle
“Nadie,
ni siquiera la lluvia,
tiene manos tan pequeñas”
e. e. Cummings.
Se llamaba Mary Allan. Y antes de que ella me lo dijera, yo lo sabía. Soy un hombre silencioso y algo distraído. Muchas veces me han dicho que no soy de este tiempo. Es posible. Me han dicho también que soy capaz de poblar una habitación donde no hayan ni muebles. Lo creo. Pero no se me dirá que invento o que miento, por ejemplo, si afirmo que un día, al anochecer, y mientras me deleitaba delante de los nardos del jardín del Rockefeller Center, sentí que una mirada venía hacia mí y que esa mirada perdida era la de Mary Allan. Evidentemente, exagero. No era eso la luz fija de unos ojos errantes sino una vibración, un pensamiento, una idea extraviada, pongo por caso, entre la Estatua de Prometeo y lo que debía ser yo a esas horas y en ese sitio donde los nardos eran el corazón de la tierra. Quise volverme y ver. Ver, Lot. Pero al instante me contuve, pues me es muy conocida la antigua historia de perder lo que se mira. Y me dejé atravesar por ese rumor, por el aire leve de esa mirada que, sin duda, no era para mí.
A menudo pienso que soy el hijo preferido de las nostalgias. Me siguen y nada hago por apartarlas. Es como si ese movimiento, ese espectáculo interior de ilimitada duración, fuera ya parte de mi vida. Así, no puedo, en realidad y de buenas a primeras, saber con exactitud si lo que recuerdo o lo que veo súbitamente es algo nuevo o desconocido o si eso no es más que el brusco cambio de escena del espectáculo que llevo en mí mismo. Pero esto no viene al caso. Todos vamos más o menos a ciegas, todos somos tocados a menudo por esa mano invisible que nos obliga a volvernos hacia alguna parte o a petrificarnos de pronto con una especie de animosidad hacia los actos perdidos del destino.
Pero aquella vez yo “vivía” en esplendor junto a los nardos del Rockefeller Center. Yo no pensaba más que en ese mundo blanco y recién llovido donde me era fácil suponer que oía, además, y no sé por qué, el “Dúo de las flores” de Madame Butterfly. Y me dejaba llevar por eso que era, para mí, la orquestación casual de un acto perdido, de esa iluminación terrestre en la cual, a pesar de todo, mis ojos se negaban a creer. Y el pequeño ballet floral se movía allí, sin embargo. Y yo estaba muy seguro de que nada más que eso existía, al menos en ese instante, en el mundo. Entonces fue cuando apareció, como el primer día de la creación, eso que debía ser Mary Allan. Y me negué a asomarme por la ventana que ella creaba para mí en la vasta soledad terrestre poblada solamente por los nardos. Hasta celebré aquella resistencia fortuita a dejarme hechizar. Aunque hubo un instante en que todo mi ser tendía hacia esa lámpara errante que pasaba junto a mí y que no debía brillar sino para mi alma. Pero yo, estoy seguro, le dije adiós sin mirarla.
Tal vez. Tantas cosas hace uno a veces. Cree que con no prestar atención a un nuevo ruido, a una nueva estrella, a un nuevo meteoro que regresa al nido, ya está uno sólidamente parapetado en sí mismo. Ahora creo que no es así del todo. Porque, lo recuerdo muy bien, me moví de allí a los pocos instantes. Vagué sin rumbo fijo, aspirando ese aroma hallado de pronto; escuchando levemente esa música inventada, por supuesto, por mí; y no sin dejar de oír los compases del “Dúo de las flores” que mis viejas nostalgias rejuvenecieron de pronto en el jardín un poco abandonado de mi alma. Fui a una galería de arte donde hay un cuadro de Gauguin. Un cuadro que para admirarlo y recordarlo y no olvidarlo jamás basta con decir una palabra: Tahití. Y estaba en lo mejor contemplándolo cuando he ahí que de nuevo me doy cuenta, iba a decir, “sé”, que el ruido del jardín de Rockefeller Center estaba de nuevo junto a mí. Había cambiado un poco. Era, ahora, mucho más leve, mucho más armonioso, digamos, para satisfacción de quienes temen al lenguaje expresivo. Pero yo estaba en un mundo Gauguin y un color que hace ruido no podía extrañarme. Dí algunos pasos, como si quisiera probar que nada me sujetaba, que nada podía impedir mis movimientos. Lo hice, sí, pero yo estaba llevado por algo, sujeto por hilos invisibles, enredado en algo así como el peso que debe poner la noche en las escamas de los peces. Y sentí que también había entrado la obscuridad en el cuadro de Gauguin. Y, lo curioso, en mi corazón. No veía ya, sentía. Estoy a punto de agregar que mis pensamientos empezaron a vestir un extraño traje de lágrimas. Y yo sé que las lágrimas son las olas perdidas de un mar no menos perdido. Y yo no quería, por entonces, un mar. Yo quería unas cuantas palabras ausentes para expresar el brillo de la luna verde de Gauguin. Unas cuantas palabras lejanas para ponerlas de ángeles de la guarda a las puertas de mi alma, ahora perseguida.
Hay que creerme. No sé cómo salí de allí. Y también hay que creerme si digo que entonces, solamente entonces, me sentí el extranjero más nostálgico de Nueva York. Yo quería ver sol. Yo quería ver campos verdes, alamedas interminables, arroyos, pájaros. Exagero de nuevo. Yo veía eso dentro de mí. Me bastaba cerrar a llave un pensamiento y abrir otro. Y ahí estaba el aroma, la luz de ese bello vacío donde uno ha nacido. Pero yo quería tocar eso. Yo quería aferrarme a esa realidad lejana. ¿Para qué? Lo ignoro. Pero, cada vez que llego a la ciudad de los sueños, quiero lo que he perdido, amo el lecho obscuro donde soñé, siento la necesidad de desesperarme de alegría con la realidad de lo mío. Nada extraño. Uno va y retorna. Ve y no cree. Sí, ya se sabe, nada hay más espantoso que las lágrimas.
* * *
Enero 2. Conocido verdaderamente a Mary Allan. En un party. Por una de esas casualidades a quienes nadie da crédito, pero que es la manera cómo el destino interviene a escondidas en las ilusiones del hombre. Dice uno: casualidad. Y admite eso tranquilamente y sin detenerse ni una sola vez a pensar en el obscuro proceso del milagro de tal encuentro con lo que no es, pero que uno lo lleva encima como una profunda ansiedad. “Conocido verdaderamente a Mary Allan”. Sí. Pero me detuve un instante entre el espacio que mediaba entre ella y yo. Me detuve y me fue imposible hacer otra cosa que mirarla, atravesarla más bien, con la mirada y ver que en alguna parte salía el sol sobre un cataclismo. “Eleanora”, dije, evocando al ángel de Edgar Poe. “Mary Allan”, respondió ella. Y en verdad, salía el sol, huía el alba y supe que el mundo había perdido las llaves.
Enero 3. A veces piensa uno que todo sucede con facilidad. Y así es. Anoche comimos juntos en un pequeño restaurant francés de la calle 56, A la Petite Georgette. Vino algeriano. Palabras. Gestos. Eso es lo terrible. Gestos leves, confusos, temerosos. Más miradas que palabras, a causa del amor y del idioma. Abelardo y Eloísa. Amor muy de hace cien años, lenguaje de infancia. Y yo quería vivir eso. Yo quería ser como hace cien años. Y ella no era de ninguna época. Ella era un sonido en suspenso y de una inefable duración. Y yo me perdía en ese sonido que no era, precisamente, música, sino una imagen flotante cuya vibración salía y volvía en un lejano punto terrestre.
Pero yo tenía una angustia. Tenía que partir al día siguiente a Washington. Se lo dije a media voz, con sobresalto. “Es curioso”, respondió ella. “Yo también salgo mañana”. Hubo un silencio. “A Baltimore”, dijo. ¿Cómo oír eso sin pensar en una separación irremediable?
Enero 4. Naturalmente, todo se perdía de pronto. Caí en una profunda inquietud. Muchas cosas extrañas o simples han llegado así, sin aviso, sin ruido, sin intervención alguna de mi parte. Pero esto que se llama Mary Allan es algo muy distinto. Lo siento en el borde y muy adentro del corazón. ¿El amor? Cualquier cosa. Un día, algunas horas de dicha. Como siempre.
De pronto todo se hizo tranquilo. Busqué con fervor otros pensamientos, otras ideas, otros sueños. Es decir, el sonámbulo siguió de viaje. Así, aquel encuentro mágico parecía alejarse como había venido. Lo borraba de mi alma a semejanza del niño que aparta con las manos el rayo del sol que le da en la cara mientras duerme. La verdad, parecía alejarse. Mas he ahí que la voz de Mary Allan se hace presente. “¿Sabes? He postergado mi viaje a Baltimore. Quisiera explicártelo, pero no por el teléfono. ¿Podría verte?”.
¿Verme? ¡Y me lo preguntaba! Apenas entendí “en el Rockefeller Center”, me largué a la calle y todo Nueva York parecía apartarse a mi paso.
Enero 5. Ella decía ayer: “Hay un día en que amo las calles. Nueva York humea como si los millones de seres que viven en los subterráneos estuvieran apagando un incendio. Y hay un día en que amo solamente los trenes elevados. Otros millones se hacen la ilusión de que viajan al cielo. Los negros, solamente. Tú comprendes. Ellos andan siempre a la caza del cielo. Se lo dicen sus predicadores. Y ellos tratan de alcanzar lo que sus predicadores han perdido. Porque solamente los pastores negros confiesan que ellos han perdido el cielo. Si lo dijera un blanco… Todos querrían perderlo. Estoy segura de que un blanco va por los trenes elevados como si tal cosa. No así los negros. Ellos sienten la altura. Es posible que eso sea como los niños en el carrousel. Y yo quisiera sentirlo”.
Enero 6. Y el amor. Man loves a little, and for long shall die. (El hombre quiere un poco y morirá por mucho tiempo), dice Victoria Sackville-West, y Mary Allan suele repetirlo. Naturalmente, ella ama la poesía inglesa. “Yo amo la poesía inglesa y el amor”, le respondo sonriendo. Ella sonríe también y sus pequeñas manos juegan al otoño entre las mías. Y ay su mirada. Esa mirada que yo encontré, sola entre los nardos.
A veces nos mezclamos demasiado a la multitud. Nueva York arde, grita, gesticula. Todo el mundo va de prisa, hacia la vida o hacia la muerte. Es lo mismo. Entonces evoco mi tierra, la tranquilidad de mi tierra. Mary Allan se ilumina. “¿Cómo son allá las ciudades?”, pregunta. “¡Oh! muy diferentes”, respondo. Y ella se queda pensando en esa diferencia. “¿Como en Centroamérica?”, insiste. “Algo diferente”, digo, dejándola a solas con su pensamiento y a sabiendas de que, aun con ella, sería inútil explicar ambas diferencias. Las gentes del norte ven al sur a través del centro. Por supuesto, a un compás tropical. “Si eso es así, ¿cómo será más al sur?”, piensan.
A menudo me parece casi absurdo amar esta ciudad enloquecida. Y todavía amar, por ejemplo, algo así como Mary Allan. Sin embargo, ella es a la vez Nueva York y el amor. Lo sé y lo siento muy adentro. Como siento la proximidad de la primavera y el fin de estas lluvias que obscurecen los parques y las plazas. Como siento que sin Mary Allan mi vida sería algo tan distinto. Sí, es absurdo pensar en el amor todavía. De nuevo Abelardo y Eloísa. De nuevo el amor en todo su esplendor. Hoy a las puertas de su alma. Mañana, quizás, en la ciudad de sus brazos. Lo dicen las campanas de mi sangre echadas a vuelo esta mañana.
Enero 7. “Ni tú a Washington, ni yo a Baltimore. ¿Verdad?”. Y con esas sencillas palabras se levantaba la primavera en mi corazón. A menudo buscamos los parques, los jardines, los bosques de Riverside, el Times Square. Pero ella se fatiga con facilidad. Sus pequeñas manos nerviosas parecen buscar algo en el aire. Entonces corremos hacia los museos.
Ayer exclamó, como en sueños: “Quisiera volver a los Cloisters. ¿Recuerdas?”. Eso quería decir que teníamos que ir a extraviarnos con la belleza del viejo sepulcro español, el de Armengol VII, Conde de Urgel. Eso quería decir: la muerte de piedra, los ángeles y los monstruos alegóricos, el cuerpo en viaje pétreo hacia una posible “irás pero no volverás”. De ahí al sueño de La Adoración de los Magos, el grupo escultórico de la iglesia de Nuestra Señora de la Llama, aquella maravilla, también española, de 1188. Luego el lento paseo bajo las arcadas y junto a muros cuyas piedras han sido traídas una a una de todas las viejas ciudades de Europa. Y al final una sensación de gozo y espanto a la vez y como si aquel mundo dormido parpadeara de pronto y empezara a reunirse lentamente a nuestro alrededor. Entonces aparecía otra Mary Allan, una Mary Allan transformada y como recién levantada de alguna de las tumbas o caída de algunos de los vitrales germanos que susurran escenas de la Pasión con imágenes donde el color verde, el rojo y el violeta vierten las duras lágrimas de los Apóstoles. Entonces hay una Mary Allan casi desvanecida a quien llevo de la mano hacia afuera, hacia los jardines de la colina, hacia el aire real que corre desde el río Hudson y el puente Washington.
¿Y yo? ¡Oh! Sí, yo soy quien desciende del Monte de los Olivos con el amor a duras penas de la muerte a la resurrección y a la vida.
* * *
¿Cuánto tiempo duró aquello? Una pequeña eternidad. Mi amor entró en una noche de sobresaltos. Mary Allan era un sueño. Pero mi demonio no quería sueños ya. Quería amor. Y poco a poco fui el huésped de la cólera. La serenidad abandonó mi casa. Vinieron todavía algunas lluvias, cayó la última nieve. Mary Allan me rodeaba, estaba en mí, veía y hablaba por mí. Pero de pronto tomaba mi lámpara y se iba.
Entonces yo corría por la ciudad, no en busca, sino en pos de la desesperación o del olvido. Volví al jardín del Rockefeller Center. Ya no había nardos allí, sino tulipanes. El jardín del Rockefeller Center era un jardín errante. Mary Allan era una sombra errante. Y yo era el amor errante. Por supuesto, pensamientos desesperados. Hasta que me detuve junto a una luz. “Mary Allan se ha ido a Baltimore”. Y bien, la vida es una rueda. Hoy aquí, mañana allá. Sin embargo los sueños son dorados. Pero aquella estatua dorada de Prometeo junto a la pista cambiable me pareció una cosa horrible. Ya había sentido antes ese disgusto, pero esa vez fue algo decisivo y atroz. Quedaba el jardín y el bosque de banderas. ¿Qué era todo eso para mí si Mary Allan se había ido a Baltimore? Quedaba todavía la multitud. La hirviente multitud que va de un lado a otro y con la copa de la muerte en alto. Podía mezclarme a ella, como antes. Podía yo reanudar mi carrera loca hacia los sueños, hacia la vida inverosímil. ¿Cómo? Mi alma se había envenenado de pronto y lo que ayer era amor hoy parecía una larga pesadilla.
Por supuesto, pensamientos desesperados. Yo lo sabía y trataba de apartar esa noche, esa bruma que salía de todas partes pero que no me envolvía del todo. Algo limpio se libraba aún del desesperado lodo nocturno. “Mary Allan camina por alguna parte. Camina hacia mí. Hay que esperar”. Y mi pequeño demonio familiar solía tranquilizarme.
Al día siguiente, el teléfono. ¿Podía ser esa la voz de Mary Allan? Sí, podía y no podía. Un leve temblor, un tintineo lejano, casi un suspiro. “Te lo contaré todo. Voy en seguida”. Ya sabía yo que en eso había historia. Es decir, empecé a adivinarlo de repente. Y sobre todo cuando, completamente transformada, empezó por echarme los brazos al cuello y a dejar caer algo así como eso que uno llama sollozos. Al principio me llené de júbilo. “Es el amor”, pensé, olvidando por completo la historia. Y ella me demostró en el acto que también la olvidaba, pero en medio de mi turbación empecé a recordar nuestro encuentro, los paseos, las fugas a los museos y a las galerías de arte o a los conciertos. Yo quería iluminar ese acto, reconstruir las primeras escenas y, tal vez, hacer un poco de música. Pero ella me tapaba la boca con las manos y se aferraba a mi cuerpo con un afán desesperado.
Así es la vida. Y así es el hombre. Ayer yo me hubiera arrodillado como los amantes antiguos. Hubiera dicho cientos de palabras insensatas. Hubiera dicho: “Tu cuerpo, Mary, quiero tu cuerpo”. Hasta creo que lo dije más de alguna vez. Pero Mary Allan viajaba alrededor de su historia, de esa historia que yo no conocía y que tampoco quería pensar en que existiese. Toda mujer tiene una historia y el amor mismo es una historia. Pero Mary Allan hablaba ya y naturalmente ella quería hacerse oír. Como todas las mujeres quería quitarse de encima y por algunos minutos parte de aquello que nos unía o nos separaba. Pero yo no oía. Mi corazón soñaba o evocaba otras cosas. Mi demonio guiaba mis pensamientos a su gusto y se complacía en apartarme de esos brazos ahora endemoniados. Hasta me hizo recordar la estatua de aquel dios azteca de doble cara y de doble cuerpo –la vida y la muerte– que me había llenado de espanto en una de las salas del Museo de Brooklyn. Estuve a punto de ver en Mary Allan el doble símbolo de aquel dios. Pero mi alma no quería horror sino tranquilidad. El recuerdo de ciertos pensamientos perdidos, el gozo de los sueños, de las ilusiones. Quería aspirar el perfume de los nardos del Rockefeller Center, perderse en el tumulto afiebrado del Times Square. Y una cosa terriblemente estúpida: correr a tocar la cabeza de los dos leones de piedra que guardan la entrada de la Biblioteca Pública. Allí, en la Quinta Avenida con la calle 42, donde nos detuvimos de pronto una vez con alguien que entonces no era sino Mary Allan, el sueño.
Así es la vida. Así son las cosas. Todo tan horriblemente sencillo. “Una fuga. El marido abandonado. La angustia. En todas partes la misma soledad”. Eso era todo y yo lo oí como si alguien me lo hubiera estado contando desde Alabama. Luego vino la noche. Entró en mi cuarto, deshizo algunas cosas, resucitó a otras, movió una silla, manchó un vaso. Sencillamente. Sí, sencillamente como, al fin, el sueño hasta allí llamado Mary Allan entró en mis brazos, en mi cuerpo, deshizo algunos pensamientos, resucitó algunas alegrías muertas el año pasado, movió el aire, lavó un vaso. Todo en la penetrante soledad del amor que va a partir para siempre.
A Baltimore, como sucedió al día siguiente.
Nueva York, 1948.