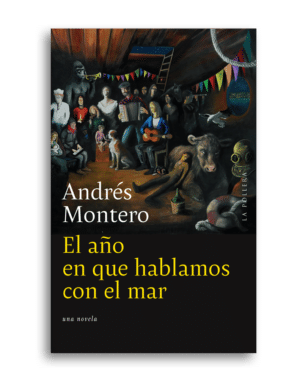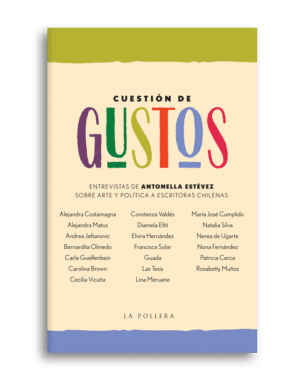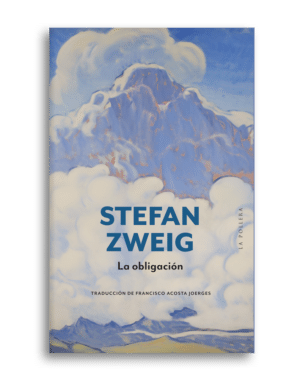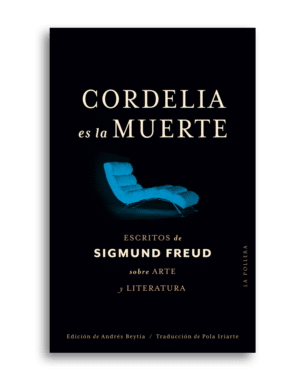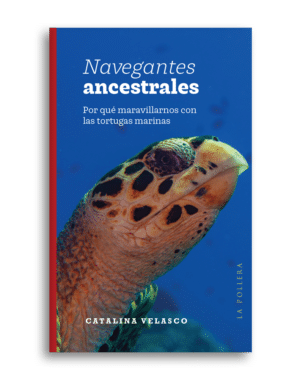Adelanto de la novela De una rara belleza de Simón Ergas
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Si prefieres descarga acá este adelanto en PDF.
Capítulo 1
Eran las 6 de la mañana cuando sonó mi celular. La primera llamada la rechacé descolocado, me había quedado dormido viendo una película en el notebook y no entendía qué hacía ese aparato en mi cama ni por qué sonaba el teléfono a esa hora. No estaba preparado para contestar. No estaba preparado para nada de lo que ya había pasado.
El sol todavía no asomaba cuando volví a oír la llamada. Atendí y la voz de Samy, hermano de mi abuela, me comunicó que otra vez había venido eso que se lleva a las personas.
—Saimon —me dijo—, se murió el cuña.
Antes que la pena, los por qué me forzaron a abrir los ojos. Me costó despertar, sentarme, entender que había vuelto del sueño, descifrar algo que nadie iba a poderme explicar. Al principio no sentí tristeza. El impacto y la madrugada me llevaron a la ducha con muchas preguntas que no me dejaban reaccionar. Sin estar seguro de mi vigilia, cubierto con el calorcito del chorro, pensé en el fin de la vida, la ausencia, el cambio. No me imaginaba lo que había más allá, no me esforzaba en visualizar el viaje de mi abuelo; sólo le daba vueltas a la idea de vivir sin él. Pensaba en mí, en el agua salada que se juntaba en mis ojos y no en por qué sentía que me desarmaba por dentro. Me vestí como pude para salir de inmediato hacia Aurelio González, el palacio de mis abuelos desde antes que yo naciera.
Siempre he creído que existe algo que se podría llamar de diferentes maneras. Experiencia quizás sea una de ellas. Los que hemos convivido con la muerte, en algunos casos, llegamos a sentir paz. Es tan claro el único camino. Hay que saber dejar ir. Y así me ocurrió cuando murió mi madre y cuando murió la madre de ella. Sentí siempre que tenía gente al otro lado, cualquier enviado en realidad estaría en muchas mejores manos allá, en el más allá, sea donde sea. Pero durante el camino, en el auto, mi hermano chico lloró, adormecido entendía mucho menos que los demás y yo por mi “experiencia” debería estar tranquilizándolo. Pero el shock me comía el corazón. Esa sensación de experticia que declamé alguna vez, esa falsa sabiduría ante la muerte era un intento soberbio y desesperado de luchar contra el final.
La ciudad seguía de noche. Estaba vacía y los semáforos funcionaban indiferentes a cualquier cosa, daba ganas de obviar a esos insensibles y pasar las calles con la luz que fuera. Cruzamos Sanhattan que estaba apagado por completo, algunos taxistas erraban y el Mapocho negro que nunca deja de correr, como todo lo que nos estaba pasando.
Al igual que cualquier sábado de mi vida completa, crucé las puertas del departamento hacia el hall amarillo. Sólo el día de la muerte de mi abuelo me llamó la atención el cuadro oscuro que equilibraba los colores de esa sala. Más allá estaba mi familia sentada en la mesa redonda del comedor. En esa casa, en esa mesa, siempre hay gente hablando y comiendo, siempre es un banquete y fiesta. El apretado silencio de esa mañana era incapaz de llenar el mismo comedor que cada semana rebosa de alegría. Estaba vacío, todos callados, todos vacíos.
Con José, mi primo, llevábamos los últimos años admirando a Moni desde las sombras, desde nuestra lejana punta de la mesa del almuerzo. Lo mirábamos, examinábamos su manera de ser. Tratábamos de entenderlo, de exprimir la enseñanza de ese sabio que no la transmitía más que con su ejemplo. En mi abrazo con José sentí una inexplicable empatía, un dolor mutuo que nacía de más de dos décadas reunidos bajo el mismo escudo: “El Viejo Soni”, le decíamos. No habíamos crecido aún lo suficiente para conocerlo, para aprender todo, para hacernos amigos de él. No estábamos preparados.
Pedí explicaciones. Frente a la desgracias siempre queremos saber la verdad y no todos tienen la suerte de conocerla. Moni se había ido de fiesta en su último día. Dicen que estaba contento, conversador, tomó, comió, conoció gente. Lo pasó bien las últimas horas de su vida, como siempre trataba de hacerlo. Luego, en mitad de la noche, un infarto fulminante, no hay indicios de que haya sufrido.
Esa pequeña buena noticia que le quita profundidad al abismo. No sufrió, decimos: pero qué importa si al final quedamos solos, como una bandada de aves con la forma de un triángulo romo que no sabe hacia dónde ir. Al comienzo reaccioné así, con rabia y egoísmo.
Recordé el día en que me despedí de él, la última vez que estuve con su cuerpo vivo. Uní piezas del rompecabezas que quizás no van donde las estoy poniendo, pero que uno fuerza para encontrar algún sentido en este gran laberinto cuya salida es una sola: la vida y la muerte. Fue un sábado como tantos otros. Él me recibió en la entrada de su departamento y, dándome con una mano palmaditas en la mejilla y con la otra estrechando la mía, me pasó una mesada discretamente; en esa ocasión me dio el triple de lo acostumbrado. Además ése, nuestro último día, mi abuelo había recibido unas botellas de Raki, un trago que se acostumbra a beber en los Balcanes. Degustamos esa delicia durante el almuerzo y al final de la tarde nos regaló la media botella que quedaba. Nos fuimos a la casa de José a beber el licor de anís sin siquiera imaginarnos que esa maravilla turca iba a ser la última enseñanza que recibiéramos de él. Ese día mi abuelo pareció especialmente cercano, como si supiera lo que iba a pasar. Todo sería tanto más fácil si creyéramos de verdad en esas cosas.
Hay veces en que uno trata de quedarse quieto: no entrar en el problema y alejarse casi para darse esa pequeña oportunidad de que nada haya pasado, pero antes de que amaneciera me esforcé para pasar a las piezas de adentro. Busqué a mi abuela que estaba en su habitación junto al cuerpo acostado de mi abuelo. Moni lucía tranquilo, descolorido y frío. Tenía una pequeña herida en su ceja derecha, la que se debió haber hecho al caer con sus lentes puestos. Su cara sin vida expresaba el consentimiento con el que se había ido.
Estuvimos reunidos incansablemente el jueves en que murió. Nos encontramos para despedirlo, nos aferramos a distintas creencias para aliviarnos. Algunos lo observaron, otros le hablaron, leyeron cosas, lloraron, bebieron, le deseamos un buen viaje sabiendo íntimamente que este señor, aunque fuera en el barco de Caronte, iría en primera clase.
Más tarde, cuando ya estaba en su ataúd, un rústico cajón de madera, se realizó una ceremonia sefardí que conocí acá. Por primera vez en mi vida acepté un rito y lo interpreté sin sentir contradicción. Se tapó el ataúd abierto con una sábana negra que tenía dibujada una estrella de David. Envuelta en un pañuelo, se dejó la mano de Moni afuera para los que quisiéramos decirle las últimas palabras se la tomáramos. El problema es que esas palabras nunca son las últimas, pero son gestos que nos ayudan a decir adiós, adiós maestro.
El féretro fue atornillado y trasladado al living, a su living, entre sus pinturas, sus tragos, su música clásica y sus descendientes y amigos. Gente de la historia de Moni estaba presente, emblemas de los distintos momentos de su vida, de su vida conocida, de la que comenzó a vivir desde 1948 en adelante, a sus dieciocho años, cuando llegó a Sudamérica. Estábamos los que conocimos a Moni Ergas y no a Salomón, no a ese joven que creció en los Balcanes escondido y recorrió la península escapando de la más espantosa guerra declarada en la inconsciencia del siglo XX.
Nadie conoce la historia de Moni con exactitud. Él mismo no recordaba con claridad su aventura en la vieja Europa, donde aprendió a distinguir a ojos cerrados entre las cosas importantes y las que no valen nada, donde comenzó toda esa trayectoria de vida que culmina en la fotografía eterna que guardo de él en mi memoria: en pijama, comiendo frutas en una mesa enorme, mientras toda su familia se desenvuelve alrededor. Al final de su vida él come frutas en paz. Él las degustará en una mesa abastecida para siempre mientras uno a uno iremos a acompañarlo cuando llegue nuestro momento.
[/vc_column_text][laborator_heading title=”Libros de este autor” sub_title=”en La Pollera”][laborator_products columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:204″ css=”.vc_custom_1466114043544{margin-top: -40px !important;}”][/vc_column][/vc_row]