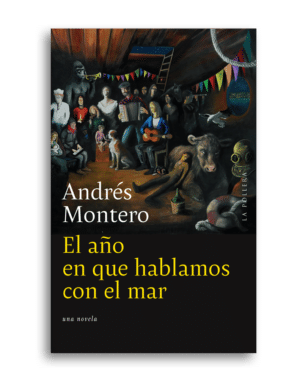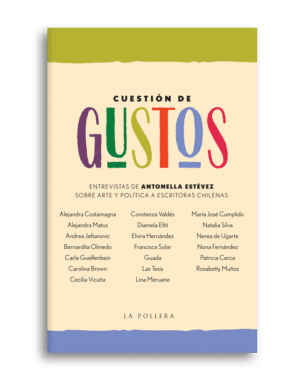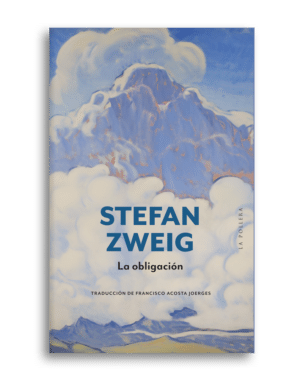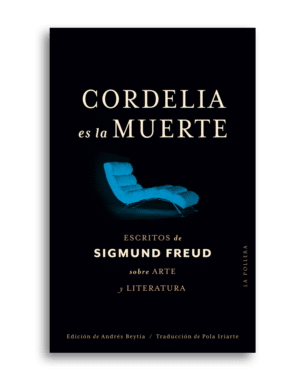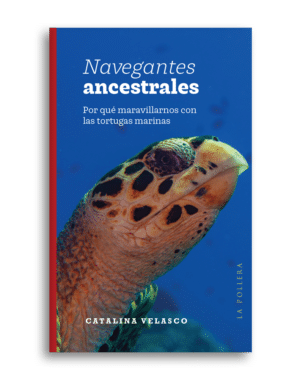Adelanto de Amor de Juan Emar
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Si prefieres descarga acá este adelanto en PDF.
Parte 1
Según los informes que he tenido Juan era un muchacho que hablaba poco y que pensaba mucho, si pensar puede llamarse el vivir día y noche con la cabeza envuelta en ensoñaciones vagas cuyo punto de origen se ignora y cuya destinación se vislumbra apenas. Apercibíalas al pasar por su mente desde el origen misterioso hacia la destinación dudosa. Y le era grato apercibirlas así. A veces, en el campo, una flor abría el cauce de sus sueños; y en la ciudad, un transeúnte cualquiera, una vidriera o la vuelta de la esquina.
Este permanente estado de ánimo producía en Juan un efecto: le inducía invariablemente a la acción, mas tan solo le inducía. Entonces soñaba acciones, soñaba muchas y grandes acciones. Pero debo advertir una cosa por honradez psicológica: no hay que caer tampoco en el extremo opuesto y figurarse un pequeño Napoleón; no. Todas las soñadas acciones de Juan, apenas diseñadas, volvían hacia él, hacia su interior, convirtiéndose en auto acciones. Era Juan un poeta en formación. No pierdo las esperanzas de verle un buen día figurar entre nuestros más talentosos liróforos.
Habíamos quedado en que soñaba acciones: obras, grandes obras, sublimes obras. Por su edad y por sus ojos aterciopelados, cualquiera -es decir, un observador frívolo- creería que la gloria, a que tan adeptos son los poetas y los hombres de vida interior, ocuparía en sus ambiciones un sitio primordial. Tal suposición -puedo afirmarlo- es falsa. La gloria, exige la obra ya terminada y entregada al público. Y esto jamás cruzó por la mente de Juan. Amaba las obras por el hecho mismo de hacerlas, de crearlas. Por el hecho de crear, de crear y nada más. Esto lo sentía sin poder, no obstante, precisarlo y enunciarlo debidamente. Cierto día leyó en no sé qué autor que la creación era la mayor voluptuosidad que un hombre puede experimentar. En sus ojos brilló un relámpago. Acababa de encontrar las palabras justas para sus sensaciones. Y desde entonces sus sensaciones se convirtieron en una idea sobre la cual, pletórico, se apoyó.
De aquí se desprende un punto de suma importancia: es indudable que en el crear hay una gran voluptuosidad. Cualquier poeta, cualquier artista, podrá dar sobre el asunto amplias informaciones que, estoy cierto, no contradirán mi afirmación. Mas si la voluptuosidad sirve de estímulo para poder hacer la obra -como es mi creencia personal-, si es un medio para ir a un fin, Juan sentía este fenómeno inversamente: soñar obras y aun realizarlas era un medio para producir la voluptuosidad. Es por eso que pasaba sus días y sus noches dejándose mecer dulcemente y que de cada flor en el campo, de cada transeúnte en la ciudad, desgranábase la posibilidad, producíase el bosquejo de una creación futura.
Ellas iban a ser su felicidad, suprema felicidad, que para nutrirse nada tendría que solicitar de afuera. Se nutriría sola, de por sí. Sería el movimiento perpetuo de la dicha interior.
***
Juan hacía apuntes. Llevaba siempre consigo una pequeña libreta que le duraba de quince días a un mes. Llevaba además un lápiz que a sus ojos tomaba cierto aspecto personal. Sus notas eran cortas y poco variadas. Había en todas ellas algo como un leitmotiv, del que pronto hablaré más detenidamente, y todas y cada una formábanle una insistencia porfiadísima. Eran para subrayarlo, para confirmarlo. Eran como para convencer al propio Juan que las cosas eran y tenían que ser cual él las anotaba.
Apenas terminaba una libreta la guardaba en un cajón que mantenía con llave y se echaba una nueva al bolsillo. Sobre la primera página ponía su nombre y la fecha; sobre la última, la lista de las obras por venir. Y soñaba.
No recuerdo con justeza el tema ni aun el nombre de todas estas obras pues llegaban a veintiocho. Sin embargo recuerdo que la primera de ellas llamábase Historia de mi Vida. Esta obra, según la esmerada clasificación que he hecho del desenvolvimiento intelectual de Juan, pertenece a su primer periodo, lo que dentro de breve quedará demostrado. Por el momento diré que cuando tuvo la idea de hacer su autobiografía, reunió un sinnúmero de cartas que parientes y amigos le habían escrito; averiguó el sitio donde se hallaba un fundo en el que pasó vacaciones durante su infancia y averiguó también su superficie, su rendimiento, dotación de agua y varios otros datos que había olvidado; preguntó a su madre todos los pormenores de la vida de ciertos personajes que en su pasado habían figurado y le pidió una breve reseña sobre sus primeros años. Todo esto lo anotó y, junto con las cartas y otros papeles, lo guardó en otro cajón que llamó “Documentaciones”.
Recuerdo además otras dos obras: La Dama de Negro y Naturaleza Pequeña (la primera, siempre del primer periodo; para la segunda la cosa ya cambia y pronto nos ocuparemos de ella como es debido).
En la libreta n°6 hallábase el argumento de La Dama de Negro sucintamente escrito. Se leía:
Dama viuda de años atrás pero que vive con recuerdo marido. Recuerdo es casi obsesión que aumenta. (Este aumento no decirlo; que de hecho despréndase). Marido tenía un hijo natural que dama ignoraba. Circunstancias (a buscar: que no sean forzadas sino de puro destino) juntan dama con hijo. Parécele ver marido, reconócelo casi. Tómale pasión. Ámalo. Cuando propónese confesar amor, sabe (¿cómo?; ¡a buscar!) que trátase de hijo marido. Se enloquece. Hijo huye.
La segunda -que, como dije, pertenece a otro periodo- carecía de lo que corrientemente se entiende por tema, pues iba a ser una serie de simples descripciones de la naturaleza. Mas había un punto que diferenciaba esta obra en germen de las demás que tratan igual asunto. Nada de amaneceres, ni crepúsculos, ni cánticos al astro rey, ni selvas, ni torrentes. ¡Nada! Como su nombre lo indica, iría en ella a tratarse de lo pequeño en la naturaleza, de los ínfimos y diminutos rincones, mas como si se tratase de cosas enormes o, al menos, dándoles la importancia de tales. Así, entre lo que debería ser descrito figuraba, recuerdo, un sinnúmero de yerbecillas que nuestro ojo acostumbra a ver en conjunto y que aquí iban a ser desmontadas con una minuciosidad de miope. Figuraban con gran importancia los maderos carcomidos, todas sus minúsculas sinuosidades que tomaban proporciones gigantescas. La pulpa de los frutos podridos llenaría todo un capítulo y la vida sórdida de las bestezuelas era tomada por el autor con la seriedad que bien merece. Debo agregar que no solo trataríase de descripciones visuales sino también auditivas. En la libreta 13 o 14 (no puedo en este momento precisar) puede leerse, en efecto, el siguiente párrafo: NATURALEZA PEQUEÑA.- No solo lo visto; también el imperceptible concierto de lo diminuto. Oír, oír, aguzando el oído, ese murmullo. Recordar que el oído depende también del estado de ánimo total, de la identificación. Oír, pues, lo que canta mi naturaleza. Y seré feliz. Para momento de desilusión acordarme de la felicidad que tendré cuando esté oyendo.
Yo he subrayado el final de esta anotación. Él indica la entrada ya casi de lleno al segundo periodo. Hay allí un ejemplo de las nuevas preocupaciones que, desde algún tiempo atrás, empezaban a aguijonearle, pues se verá, gracias al subrayado, que Juan esperaba extraer de la realización de sus obras goces como ningún otro mortal hubiese experimentado. Aquí, pues, creo que sería bueno hablar del leitmotiv que se desprendía de la lectura general de sus notas.
Era éste el afán porfiado, insistente, de asegurarse a sí mismo de que era dueño de una dicha inefable para próximamente.
Quien se halla cierto del placer en los días venideros, no necesita insistirse de tal modo; por eso me arriesgo a suponer que el pobre Juan debería a menudo sufrir horribles dudas. Sus encantadores proyectos le satisfacían plenamente pero a veces sentiría un vacío, un vacío vago, un ansia, una angustia. Pues, al fin y a la postre, era un estado de ánimo, con algo de visionario y algo de tembloroso, el soporte de su felicidad. La realización de las obras estaba destinada a producirlo y la masticación de ellas, a volver a imaginarlo. El estado de ánimo cambia por tantas y tan secundarias causas… Entonces el porvenir de Juan se ennegrecía. Tornábase huraño, irascible. Luego encerrábase en su habitación y se decía: “Recapitulemos”.
Pensaba en sus obras, en cada una, en las veintiocho. Ante él las obras se presentaban desnudas, frías, como obras y nada más, sin el estremecimiento con que fueron concebidas, sin la vida deleitosa que las acompañaba. Aparecían casi como cosas, como muebles, aquí o allí, fuera de él y no circulando por su sangre. Todo el sabor desaparecía de ellas. ¡Tristes momentos!
Hacía entonces inauditos esfuerzos por recordar qué demonios había sido lo que en otros instantes le llenaba totalmente. No eran, pues, las obras mismas, no eran sus temas, ni su estilo, ni la gloria que le darían, ni lo que a los hombres aportarían en enseñanzas y dones múltiples. Juan nada tenía de apóstol ni nada de redentor. Era otra cosa y esta cosa se había esfumado. ¡Y el terror le cogía de que se hubiese esfumado para siempre!
Este terror no dejaba de tener sus fundamentos y se verá por qué: era el caso de que tiempo atrás -después de concebir Historia de mi Vida y La Dama de Negro pero antes de Naturaleza Pequeña-, mientras se paseaba bajo árboles frondosos protectores de los rayos de un sol ardiente, había imaginado una cierta y singular disposición para la tapa de sus libros venideros. El nombre del autor, los títulos, subtítulos, etc., iban a estar dispuestos en tal forma, con tales caracteres e impresos en tales colores que, según su exaltada imaginación, formarían un símbolo comprimido del texto. Cada poseedor de un libro de Juan poseería, sin darse cuenta, dos veces el contenido en uno solo y único volumen y mientras las páginas hablarían a su intelecto, la tapa confirmaría a su intuición sensitiva lo que la intelectualidad comprendiera.
El lector me perdonará que no me extienda más largamente sobre asunto de tan alto y original interés, pero no es el caso de explicar aquí esta nueva simbología y además los datos podrían faltarme si quisiera entrar en semejantes profundidades. Las notas de Juan son, como de costumbre, harto lacónicas al respecto pues lo esencial de esta vasta concepción lo guardaba herméticamente en su cerebro.
Pues bien, al concebir este nuevo dispositivo -que, a no dudarlo, estaba llamado a revolucionar todas las ediciones-, Juan se sintió bajo aquellos árboles frondosos el más dichoso de los mortales. Se vio y se sintió en época próxima realizando junto a cada obra su símbolo comprimido y un estremecimiento voluptuoso vino a anunciarle los voluptuosos estremecimientos que iría sintiendo al transmutar, cual misterioso alquimista de edades pasadas, toda una existencia escrita en formas y colores simbólicos. ¡Y cuántas nuevas posibilidades de vida se le abrirían, cuántos significados escondidos le aparecerían, cuántas nuevas sendas se le mostrarían donde ahora solo percibía horizontes cuadrados! Fue tan feliz que le pareció que todos los demás hombres se achicaban y que el aire le faltaba.
Los días empezaron a sucederse. Juan no pensaba en su proyecto pero vivía dichoso sabiendo que era poseedor de una nueva llave para abrir los mundos de la creación. Esperaba un momento propicio para entregarse a nuevas masticaciones de esta coronación de su obra; lo esperaba temblando como el opiómano espera que los hombres duerman para encender su primera pipa. Mas la dicha del proyecto ocupaba en su mente mayor sitio que el proyecto mismo. Luego sus sensaciones se acallaron un tanto y, aunque sabiendo el gran don de que era poseedor, no pensó más en él y lo dejó para la buena época en la que tanto proyecto se haría realidad. Sabía que con solo abrir una libreta y sumirse en su lectura volverían los goces inefables. Y esto, por ahora, le bastaba.
Mas una noche se sintió defraudado. Una noche en el campo siempre. A la luz de una vela (en las casas había una instalación de acetileno pero Juan encontraba que la llama parpadeante correspondía mejor a las hondas meditaciones), a la luz de una vela, digo, quiso volver a tocar el proyecto para volver a sentir esa falta de aire y una cierta sensación de nudo en la garganta.
Creo demás insistir en el decorado que a Juan rodeaba aquella noche. Como todos sabemos “el paisaje es un estado de alma”, lo que me evita hacer descripciones de la habitación silenciosa, del murmullo de los campos que se filtraba por las rendijas de la ventana, del aspecto inusitado que los muebles habían adquirido y de la luz de la vela. Sea por el aforismo citado o por lo avanzado de la hora o por cualquier otra consideración, el caso es que el decorado en su totalidad correspondía a la evocación del goce intelectual solitario.
Y Juan evocó. Y Juan fue defraudado. ¡Nada, nada!
Una vez más sintió ese insoportable vacío proveniente de ver sus obras o concepciones fuera de él, no circulando por sus venas. Sí; iba a hacer tapas simbólicas, las tapas comprimirían el texto y aquello iba a ser harto original. Pero ¿qué? ¿Por qué en vez de eso no hacer otra cosa?
Todos sus intentos resultaron infructuosos y entonces, por primera vez, sospechó que la gran voluptuosidad residía acaso, no en la concepción misma de la obra ni en su realización, sino en la manera de comprender y sentir la vida bajo el imperio de una excitación. Y cuando su imaginación trazaba líneas para el porvenir, por una causa misteriosa, la excitación se producía.
Meditó largo rato sobre este hallazgo sicológico sin tratar de averiguar sus causas secretas, pero sí tratando de encontrar los medios de precisarlo para, a su antojo, recordarlo después. Así vino a acordarse que aquella tarde en que concibió su simbología, había estado seguro de que las largas alamedas tenían una cierta particularidad deparadora de intensa dicha para quien la sorprendía; que reglamentando su vida en cierta forma, la paz le acompañaría eternamente; y que charlando con sus amigos en el bar -cosa que hasta entonces le había aburrido- encontraría un grato placer dada la intensidad de su existencia interior. Era, pues, un estado de ánimo el que le había hecho sonreír el futuro, y la concepción intelectual solo el motor para ponerlo en actividad o tal vez solo una faz secundaria de ese estado ánimo.
Juan se reprochó amargamente a sí mismo, tratándose de imbécil. En verdad, en ninguno de sus apuntes figuraba la menor alusión ni a las charlas en el bar ni a las alamedas largas ni al ritmo de su vida. Recordaba únicamente que en todo eso había visto una prueba de que, produciendo en uno un particular estado de ánimo, todo cuanto caía bajo los ojos podía ser fuente de intensos goces. Mas, ¿cómo había que considerar alamedas, charlas y demás? ¿En qué punto se estuvo colocado para que todas las cosas y todos los hechos revelaran una cierta singularidad que los demás hombres no percibían? Era la laguna de su memoria. Ahora una alameda no era más que una alameda, un bar nada más que un bar… Y con una indolencia imperdonable, en vez de haberse empeñado en anotar los verdaderos resortes de la excitación o siquiera los detalles que fácilmente hubiesen podido traérsela al recuerdo, se había puesto a anotar un proyecto, nada más que un proyecto desprendido de esa eclosión de vida, de esa pujanza de vida que se había esfumado.
— ¡Ah, no! ¡Ah, no! —se repetía—. Tendré que ser feliz; sí, seré feliz, pues…
Y meditaba el pobre muchacho, meditaba repasando en su imaginación obras y proyectos, mas solo logrando enredarse de tal modo en ese laberinto que pronto se sentía extenuado. En un momento le pareció haber cogido el hilo conductor de dichas, mas por una ironía amarga sus ojos cayeron en un pequeño cofre de madera tallada que había comprado meses antes y recordó entonces -¡oh, fatal recuerdo!- que una vez en plena ebullición había englobado al pequeñito cofre en la totalidad de su dichosa existencia y que había comprendido que cuando hubiese sonado la hora de vivir “así”, solo con abrir el cofre en medio de una noche sosegada, sentiría casi el espasmo de una violación.
Decididamente no había nada que hacer ni que intentar. Las tapas simbólicas perdieron su significado y hasta le pareció que la roja llama titilante de la vela, tornábase inmóvil y gris.
A partir de aquella noche y para siempre (salvo una vez de la que más tarde hablaré) nunca las tapas volvieron a hablarle como en el día de su concepción.
***[/vc_column_text][laborator_heading title=”Libros de este autor” sub_title=”en La Pollera”][laborator_products columns=”3″ products_query=”size:6|order_by:date|post_type:,product|tax_query:105″ css=”.vc_custom_1466201926724{margin-top: -40px !important;}”][/vc_column][/vc_row]